
La autenticidad es el eje principal en torno al cual se configuran estos contenidos y casi todos los que implican a la industria musical. En este artículo queremos comentar el alcance de este fenómeno y sus posibles secuelas.
Hace relativamente poco me encontré con varios artículos nacionales e internacionales que repasaban y comentaban de forma optimista o por lo menos neutral (si es que esa palabra tiene algún sentido) el fenómeno de los «Reaction Videos». En estos contenidos, en su mayor parte de Youtube, algunos youtubers (principalmente jóvenes y en el ámbito internacional principalmente afroamericanos) se graban a sí mismos reaccionando a cosas, esto es, mostrando sus impresiones y su respuesta física ante un evento u objeto. Los que llamaron especialmente mi atención son los que tienen relación con la música. Muchas de estas personas, se graban reaccionando a singles o discos que no han escuchado nunca. Ellos mismos aceptan y asumen en muchos casos que no tienen educación musical ni han investigado sobre la música a la que “reaccionan”, lo que le aporta un halo de autenticidad o espontaneidad a su encuentro con la música. Lo cierto es que para escuchar música popular no son necesarios ninguno de estos dos factores. De hecho, la música popular, por los estándares, las escalas y los ratios que utiliza, en parte pide formalmente que no se tenga formación musical, dado que sus estructuras pueden ser muy sencillas y no centralizan la atención de la escucha.
En este artículo no pretendemos hacer una crítica vetusta y casposa a la incultura y vagancia de los nuevos oyentes; no nos interesa señalar con el dedo este fenómeno mientras berreamos, con el aliento hediondo que “esta no es manera de hacer y escuchar música”. ¿Cuál es el problema entonces de estos vídeos? Que el mismo elitismo y jerarquización que aseguran combatir (“ya no hace falta la crítica, sólo «influencers» que compartan con nosotros de forma sincera y genuina las cosas que les gustan, sin negatividad”), se da en sus vídeos y en sus contenidos de una forma mucho más exacerbada y subliminal que en los periódicos, revistas online, publicaciones de ámbito académico… Es decir, donde huele a naftalina y a “el grupo de mierda que escuchaban papá y mamá”. ¿Cómo? Eso es lo que queremos explicarte en este artículo.
Vayamos por partes. Un buen ejemplo con el que comenzar, por alejado que parezca, es el de las coreografías de TikTok. Antes de que hagáis mil preguntas: sí, en TikTok los «Reaction Videos» son generalmente reaccionando a canciones recientes para ver si las conocen o no quienes participan. Pero en esta app se da un fenómeno mucho más importante, que es la reproducción de coreografías realizadas y propuestas por un «influencer». Quién tenga familiares (sobrinos, sobrinas, hijos, hijas…) entre los seis años y los quince habrá visto más de una vez a uno de estos niños haciendo un baile similar al de uno de sus ídolos, imitando un paso, repitiendo una celebración del Fortnite… Todos estos bailes coinciden en lo marcados que son sus movimientos y en que se hacen siempre del mismo modo, recombinando sus pasos o con pequeñas variaciones; en torno a canciones que son tendencia. El modo en el que funciona esta delegación coreográfica es prácticamente hipnótico: una figura o un icono hace unos pasos y miles de personas los repiten con minuciosidad, con toda la precisión de la que son capaces; subiéndolos religiosamente después a la red social.
Esta conducta se exige indiferentemente del lugar de nacimiento, la edad o el carácter de estas pequeñas (y no tan pequeñas) personas; las cuales imitan de forma devota lo que se les dice, y en la medida en la que reproducen lo que estas autoridades quieren, reproducen un estilo de vida determinado. Aquí ya asoma el mismo problema que en un «Reaction Video», no sólo consumimos un estilo de vida, sino que al reproducirlo o imitarlo gestualmente, lo reconocemos como propio y lo “hacemos nuestro”. Lo que acontece en realidad es lo contrario; ese producto configura nuestro deseo y nos cosifica; nos convertimos en un producto específico. Un chico que escucha Future y hace el dab, una chavala que repite como una empoderada diatriba la letra de ‘WAP’ de Cardi B… Sin comerlo ni beberlo los deseos y las actividades de un individuo cualquiera son ya completamente análogos a las necesidades y actividades del mercado y sus tendencias incesantemente renovadas.

(Quiero su pelo, su flexibilidad y por qué no, su desparpajo para hacer soniditos)
Pero aún no hemos explicado cómo los «Reaction Videos» producen este embrujo y por qué es inquietante. Hay una palabra que se repite incesantemente en los artículos que podemos leer sobre el tema y esta no es otra que la inquietante y ubicua autenticidad. Esta expresión, cargada de valor y de significados, ha adquirido una “inflación simbólica” por así llamarla totalmente excesiva desde el siglo XIX hasta la actualidad. Podría decirse, que, en la sociedad del espectáculo, se ha creado una burbuja (como la inmobiliaria) de especulación tal en torno a ella, que lo increíble es que aún siga utilizándose y dándosele relevancia. La música popular es desde siempre un terreno en el que la autenticidad y la espontaneidad tienen una posición central; desde en la cuestión de los derechos de autor, la discusión sobre quién puede o no puede tocar cierto tipo de música (Rosalía y el flamenco), el hip hop y qué rapero es el más “real”, el pop y quién expresa las emociones auténticamente, la supuesta simulación y adulteración de la música electrónica, la crítica que cada apocalíptico le hace a las revoluciones y actitudes transgresoras de las generaciones ulteriores… La autenticidad es una palabra que, aunque se haya desplazado en innumerables ocasiones con respecto a su significado, nunca ha dejado de estar ahí: en el centro de la discusión sobre la música.
Sin embargo, ¿de dónde proviene la observación de que alguien es auténtico? En realidad, no proviene de otro lugar que de la apreciación de si un producto es realmente de una marca o no: “eso es una camisa de Gucci auténtica”, “este no es un cinturón auténtico de Prada”. Es un término burgués para apreciar el valor de cambio de ciertos objetos en función de su origen (es igual el material, la cuestión es quién lo firma). Por tanto, ¿Qué quiere decir esta expresión aplicada a los vídeos de Youtube en los que las personas reaccionan a una canción? Quiere decir, por escandaloso (o no) que suene, que los espectadores ya están en la posición de juzgar qué gestos, actitudes o respuestas “son de marca” y cuáles no. Si tu forma de responder afectivamente a la música no se corresponde con lo que un número suficiente de personas reconoce como una manera convincente de hacerlo; tu forma de estar en el mundo o de hacer las cosas no es tolerable, es errónea. Tal vez explicado de este modo resulte más inquietante: implica que la experiencia del espectador y del oyente con la música está ya mediada por el gesto y el juicio de otro.

Esto, en cierta medida, siempre ha sido así y no ha sido del todo negativo. Desde que la música pop lo es, se ha guiado por recomendaciones, similitudes, personas que con criterio nos alentaban a escuchar ciertos grupos, que nos han guiado y “tutelado” de algún modo en el proceso de escuchar… Incluso se nos ha hablado (Adorno lo hacía mucho) de la forma en la que consumirlo: «close reading», «deep listening»… Y aunque esta dinámica con frecuencia resulta ser paternalista, también era en ocasiones útil, generaba una dialéctica más funcional entre épocas, géneros musicales… Y una concepción de la crítica como figura imprescindible. El inconveniente de base por tanto no es el hecho de que se nos diga qué escuchar o hasta cómo hacerlo: sino que se estandaricen también los gestos que estas actividades ponen el juego. Se nos invita a reaccionar de un modo determinado, esto es; a coreografiar nuestra propia conducta ante la música. ¿Hay algo más mediado y alienado que esto? Una de las cosas que más espantaba a la Internacional Situacionista era el modo en el que el espectáculo se apropiaba de los gestos más íntimos, privados y cotidianos del ser humano. Los «Reaction Videos» parecen una de las pruebas de que sus peores vaticinios (aunque para qué mentirnos, nunca fueron especialmente pesimistas) se han cumplido.
Lo que resulta escalofriante de estos contenidos es el ambiente coreográfico y propicio para la emotividad que está presente desde el primer instante. Después de admitir que no tienen conocimiento sobre esto o aquello, los protagonistas obvian completamente el hecho de que hay una cámara delante; como si esta no fuese una cuestión coyuntural respecto a lo que va a suceder a continuación. Después de ello, rompen la cuarta pared hablando a cámara, paran el tema repetidas veces para comentar detalles, o –peor-, se dedican a montar los vídeos con una cantidad ingente de jump cuts. Sesenta o setenta años después de la Nouvelle Vague, ¿hay algo menos espontáneo que un jump cut? ¿Acaso no señala precisamente la existencia de una separación/distanciamiento con respecto a la propia experiencia? Así, los protagonistas de estos vídeos se convierten en “actores de su propio entusiasmo” (expresión utilizada por Adorno para referirse a los oyentes de la música popular). Sensación que resume a la perfección David Foster Wallace en su comentario sobre los Oscars:
“but the truth is that there’s no more real joy about it all anymore. Worse, there seems to be this enormous unspoken conspiracy where we all pretend that there’s still joy.”
Pero, lo curioso es que la industria cultural (por llamarla de algún modo) no cede en su empeño -pues su éxito depende de ello- de demostrarnos que no sólo no somos pasivos, sino que, ¡somos más activos que nunca! Y no sólo somos consumidores, sino que estamos “construyendo nuestro verdadero yo” en lugar de ser cosificados y robotizados por él. Al imitar aquellos movimientos, nos volvemos autómatas, poseídos por una pasión que, no es que no nos pertenezca; sino que no tendría por qué manifestarse del modo en el que lo hace. Cuando obstinadamente imitamos los gestos y las actitudes de las personas a las que admiramos, no estamos comprendiéndolos mejor, no estamos “liberando nuestras emociones” de manera auténtica. Simplemente estamos, activamente, luchando por un cuenco o una rayita de reconocimiento: buscando un gesto que virtualmente nos acerque a un pequeño nicho simbólico.
Toda esta reflexión no pretende ser una diatriba de abuelo cebolleta. A mis 25 años, espero no estar adquiriendo ya esa posición, dado que este fenómeno es reconocido en los medios de masas desde hace prácticamente cien años. El problema surge solamente de eso que Foster Wallace llama la “tácita conspiración”. ¿Por qué tanto empeño en ser reconocidos y obtener nuestra mínima dosis de atención, los famosos quince minutos de fama de Warhol? En esta lucha por el reconocimiento de otro (factor presente ya en la tragedia griega decadente según Nietzsche o en todo el arte burgués según Roland Barthes) podemos ganar en emociones tácitas y seguras precisamente todo lo que perdemos respecto a la experiencia realmente humana, esto es: lo inefable e indescriptible que produce la música en cada uno de nosotros; que es irreductible a un lenguaje convencional y que sólo se expresa, torpe e insuficientemente, a través de esas emociones que se manifiestan de forma modélica y viciada en los «Reaction Videos».

Si hasta en el espacio íntimo de la escucha tenemos que imitar los gestos dictados por los influencers para vivir la experiencia auténticamente, imaginemos qué espacio de la vida cotidiana no está ya totalmente mediado y poseído por los medios de masas y la estética de la comercialización. Y os preguntaréis ¿Qué tiene esto que ver con la música, o con la electrónica? Pues algo muy básico en verdad. Un raver o un clubber lo puede reconocer con facilidad: cuando en una sesión estamos en una pista de baile, aunque de un modo mágico la cadencia (y otras sustancias) “esclaviza” rítmicamente al público, el mismo ambiente permite que este se mueva libremente, sin agresiones, a veces incluso prácticamente en solitario a través de las luces bajas y el vapor. Esto es, se baila y se siente tal vez libre y espontáneamente, sin la preocupación por el ojo o el gesto del otro.
Aunque se empeñen en asegurarnos lo contrario, la experiencia de la escucha ya ha cambiado. En la era del streaming, fuera de la playlist “tus descubrimientos de la semana” (y ni siquiera en ella, dado que funciona por un algoritmo de similitud) existe muy poco arrojo para encontrar e investigar sonidos y proyectos nuevos. Paradójicamente, el acceso a una cantidad inconmensurable de información, como ya sabemos, nos paraliza y nos vuelve consumidores pasivos. La música que producimos y el modo en el que la consumimos tienden a moverse en una “zona conservadora”: no podemos producir reacciones ni movimientos fuera del mercado o de lo mercantilizado si no queremos escapar a los “beneficios” que este ofrece: participación en el espectáculo (aceptación social) y welfare culture (esclavización implícita pero con calefacción).
En un momento como el nuestro en el que el espectáculo ha triunfado, esto es, todos vivimos con la manía persecutoria o con la impresión de que estamos perpetuamente bajo observación (redes sociales, cancelation culture, vídeo-vigilancia…) e incluso buscamos esa exposición, nuestros gestos y conductas deben adaptarse en forma y significado a los que están socialmente establecidos como estereotípicos y aceptables. Los «Reaction Videos» manifiestan esto: autómatas y observadores de nuestra propia conducta, vivimos tan alejados de nosotros mismos y de nuestra propia autosatisfacción, que nos complace enormemente observar el gesto supuestamente espontáneo de otro, esto es: vivir a través de su supuesto entusiasmo (entusiasmo inasumible por la situación social que sufrimos) la redención o el éxtasis que no podemos alcanzar y del que sólo podemos disfrutar virtualmente si otros lo asumen y aprueban; si lo reconocen como auténtico y puro en la (falsa) realidad de una representación estandarizada.
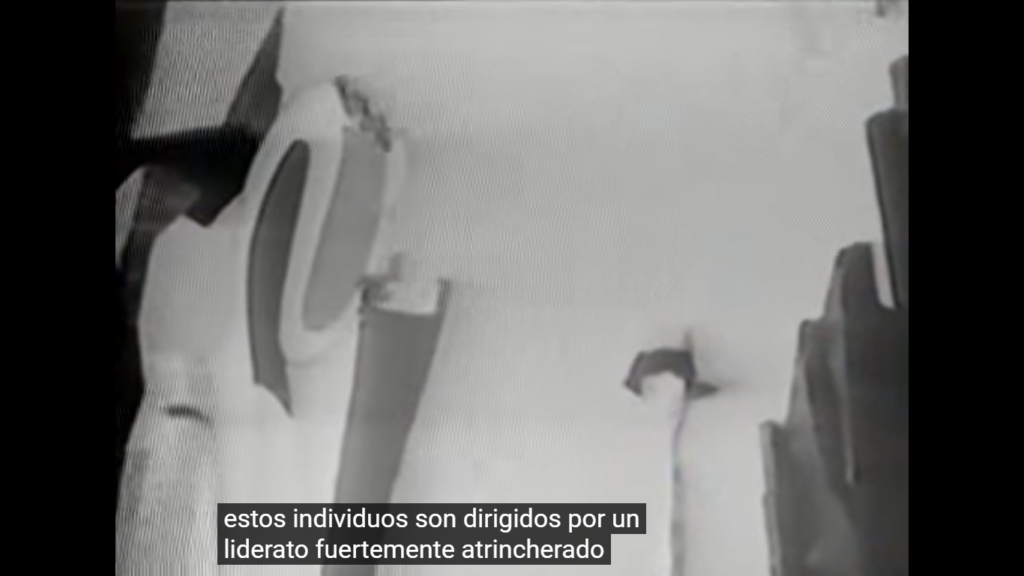
El problema no es en sí que la reacción sea falsa, de algún modo todas inconsciente o conscientemente lo son. El problema es qué dice esto sobre el modo en el que consumimos la música. Por citar de nuevo a Adorno, el oyente de música popular la consume: “como la anciana que llora redimida en bodas ajenas”. Donamos el tiempo que deberíamos (o podríamos) emplear para nuestra emancipación empleándonos (o explotandonos) activamente en perpetuar la frustración de nuestros deseos más íntimos y personales. Pues, cómo bien señalan Artaud, Deleuze y Guattari, los deseos que ostentamos ni siquiera son nuestros; sino que son la sociedad del espectáculo, los medios de masas, o Jorge Javier Vázquez, los que (ahora sí), de forma literal “organizan” nuestro cuerpo y nuestros deseos.
¿Cómo? A través del magnetismo del gesto, ¿Hay acaso algo más aparentemente humano en la conducta de los sujetos que las reacciones emocionales? La sociedad de consumo se organiza en torno a esas emociones: agrado, desagrado, euforia, felicidad… Cuando consigue que nos reconozcamos emocional o afectivamente en un estereotipo, un símbolo, en un gesto, una imagen, un detalle… Una marca ha conseguido convencernos a través de su pathos simbólico (transmitirnos una emoción por medio del patetismo) de consumir y de emparejarnos con un rol. El embrujo ya está hecho y el capital cultural nos ha transplantado de este modo un nuevo órgano parasitario (la música trap, la ineluctable ternura de Taylor Swift, la espontaneidad de un youtuber que se atraganta y llora), asegurándonos además que este apéndice alienígena es humano y que no debemos extirparlo.
Desde la esfera de las revistas musicales prácticamente siempre se ha considerado a la música electrónica la más sintética, superficial y por ende, “falsa” (i-real) del mundo pop. A pesar de ello, el apéndice auténtico lo estuvieron utilizando los Boy’s Own para criticar a los «acid ted» o lo utilizan todavía a día de hoy en Resident Advisor para recomendar discos. El acid house británico fue atacado por pervertir la autenticidad del techno de Detroit con las drogas, aún cuando el techno de Detroit provenía de un funk y de una artificialidad kraut caracterizadas por no hacerse con “auténticos” instrumentos. Estos ejemplos en realidad exhiben otra cuestión: la tecnología y sus avances son la única constante en la música popular. Todo es “falso”, “inauténtico”, “no es música” para las generaciones anteriores: y caer en la dialéctica de lo verdadero y lo falso es repetir el gesto fallido de nuestros predecesores.
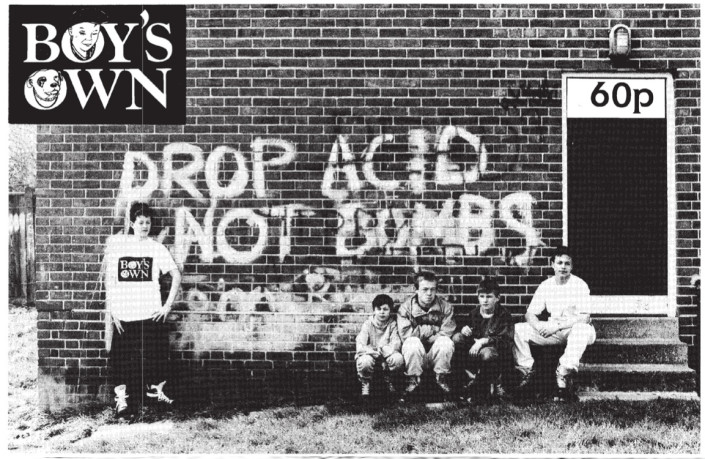
La calidad de un producto musical sí puede encontrarse en el valor epistemológico que el oyente puede extraer de ella, pero como experiencia vivida personalmente, de forma privada; no como experiencia espectacular falsamente cualitativa y colectiva (“nuestra revolución fue mejor y más auténtica”, o los trailers dionisíacos de Tomorrowland). Esta experiencia espectacular y supuestamente cualitativa invita al tono apocalíptico y a la lógica retro singulares de nuestra cultura actual; que es en realidad una experiencia cuantitativa: “yo he visto más cosas que tú, por tanto te digo que lo nuestro fue mejor”, “Yo disfruté y viví más intensamente aquello, dado que tú estás pegado todo el día al móvil”. Reconocer el gesto del punk como auténtico, o los de un vídeo de youtube como espontáneos, no hace sino desplazar y actualizar un nuevo dogma musical que impide que la cultura se expanda y se desbloquee. Somos hijos de una nueva Convención de gestos: el Concilio de TikTok y Youtube es el nuevo Concilio de Nicea, y en él se decide qué imágenes son adecuadas para nuestros dioses: El Sentido convencional, La Autenticidad y El Yo fragmentario. También se practica la iconoclastia sobre cualquier forma de subversión o disidencia que no encuentre nicho propio, e incluso peor: se crean nichos de esa matriz/trinidad para que ningún nuevo gesto pueda resultar realmente radical.
Que cada estilo musical o corriente literaria tenga su propio líder carismático (sin poner ejemplos para no ofender) no es más que la demostración de esa evidencia velada: la existencia de una cantidad diversificada e inagotable de microfascismos; en los que cada uno se vuelve devoto o hieródulo del que más le convence, o en el que encuentra mayor confort. Una vez asentado en esa celdilla, sucede lo que podríamos llamar el efecto “Banquillo NBA”. En él, todos los que no están jugando, cuando hay una jugada “espectacular” saltan, danzan y gritan de un modo teatralizado, seguido por más coreografías; sus propios saludos personalizados, bailecitos, bromas internas… Como si en verdad participasen de algo virtual, que es ajeno a sus cuerpos y deseos (lo que quieren es jugar). De hecho, podemos recurrir a la NBA con los protocolos COVID para concluir: todo esto queda aún más impostado sin el público. La que era una tácita aceptación de un adulterado jolgorio, parece ahora una representación más obscena, anodina y falsaria. Sin el regocijo del público sólo quedan unos pocos, ante la cámara, repitiendo de manera monomaníaca unos gestos cada vez más solipsistas y cuyo significado, que no es más que una convención que huele a sofisma pútrido, se parece a los misterios de una orden exclusiva y envilecida. La estetización de la vida y del disfrute no parece ya más que la vida para la estetización, y mientras subimos una última reacción enlatada, no suena ya ninguna canción; si eso un eco siniestro, reverberado e irracional, casi caricaturesco; como en una pieza de The Caretaker.



