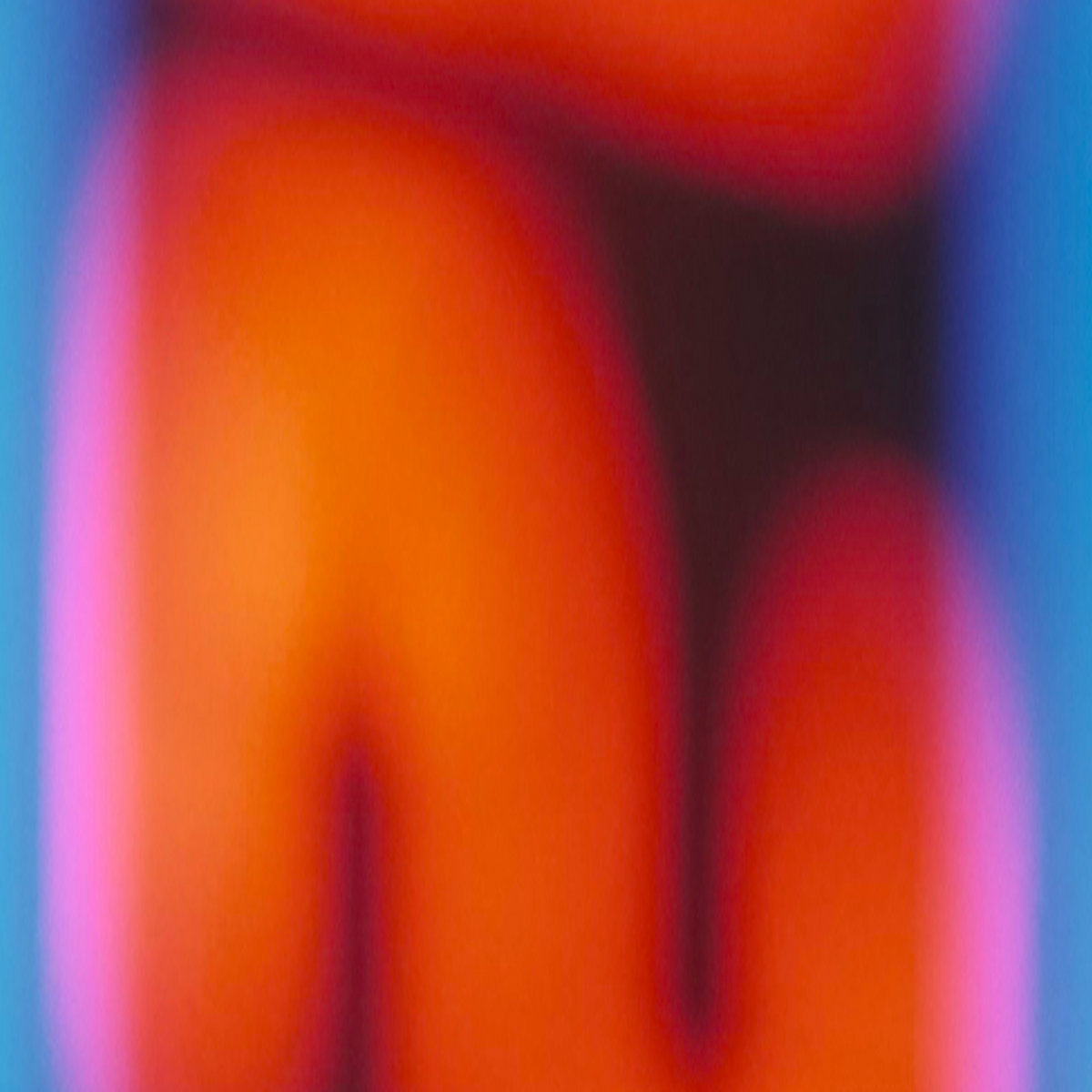Javier Blánquez se despide del hombre que firmó la paz, con una pastilla en la mano, entre indies y ravers.
Sólo entrevisté una vez a Andrew Weatherall, y fue a finales del año 2001. Él vino a pinchar a Barcelona, al club Nitsa, y yo llevaba tiempo intentando echarle el lazo, pues estábamos entrando en la fase decisiva de redacción de Loops. Una historia de la música electrónica, y estaba claro que, si había una voz autorizada que pudiera aportar un testimonio sólido sobre la efervescente actividad musical en la Inglaterra de los años 90, ese era él. Ya que no se podía hablar con Aphex Twin, que es más escurridizo que una anguila, sólo había una figura de estatura equiparable, e incluso superior, y ese era Weatherall, por entonces erigido en el tótem de todos los cambios: fue el hombre que firmó la paz, con una pastilla en la mano, entre indies y ravers, el impulsor de la cyberdelia y el house progresivo, el genio bromista de la cara divertida de la IDM y artífice del romance del techno y el dub.
Por si no fuera suficiente todo eso, habían ido pasando los años y su perfil empezaba a ser esencial para comprender también el rabioso presente de ese momento, cuando se estaba produciendo el lento regreso del electro, el post-punk y la estética ochentera, a la vez que en sus discos del cambio de siglo se sumaba al nuevo empuje digital: la sombra de Weatherall no sólo ocupaba el final de los 80 y todos los 90, sino que se prolongaba hacia el interior de los recién entrenados 2000. Si, como decía Gustave Flaubert, el autor de una novela debe percibirse en todas las páginas, en todas las frases, pero debe parecer que no esté –como si fuera Dios–, Weatherall se esparcía por toda la escena electrónica mundial sin que lo pareciera. Otros atraían los focos, pero él era la luz. Dios, por tanto.
El problema por entonces era que Weatherall se había convertido en un personaje algo escurridizo y opaco, su sello discográfico no ayudaba –y su distribuidora en España todavía menos–, y llevaba tiempo sin dar entrevistas, ni siquiera para las revistas inglesas, que seguían siendo en 2001 una industria visible –aunque no fuerte, ya que empezarían a hundirse una a una al año siguiente–. Pero a través de Nitsa –y en particular gracias a Coco, que se lo tomó en serio–, todo fue increíblemente facilísimo y, lo que parecía imposible se resolvió en cuestión de minutos. A veces ocurre que los artistas son gente maja y accesible, mientras que el entorno de intermediarios que les rodea –managers, becarios en Londres, lo que sea–, complica las cosas. También es cierto que, al habérsele pedido una entrevista fuera de lo convencional, más memorística que promocional, a Weatherall le gustó la idea y, fuera por sentido del deber, masaje del ego o, simplemente, que tenía un buen día, aceptó. Aquel día habló por los codos, y fue como si estuviera revelando palabras sagradas. De todos los testimonios que pasaron por el libro, el suyo es uno de los más sólidos, y el que se reparte por más capítulos.
¿Por qué Weatherall, por qué esta importancia incomparable? Esa es una pregunta fácil de responder, pero necesita tiempo, ya que su vida es su obra. Durante años, su figura pública fue el símbolo de un cambio colectivo, cuando Londres era el centro del universo dance. Él no estuvo siempre en el meollo de todas las transformaciones, tampoco fue el activador de algunos de los grandes acontecimiento, pero como alguien dijo de él, fue un gran catalizador, alguien que permitía que pasaran cosas, que ponía a la gente en contacto, porque siempre estaba en el lugar indicado. A finales de los 80, formó parte de la cuadrilla de Boy’s Own, un colectivo de periodistas, DJs y activistas de la noche que configuraron, por así decirlo, la mirada crítica y sarcástica al surgimiento del acid house y la escena de clubbing electrónica en Londres a partir de 1988.
Los verdaderos pioneros de aquella escena fueron los promotores de clubes –de Paul Oakenfold a Danny Rampling–, mientras que Boy’s Own eran quienes documentaban –y quienes criticaban– el auge y progresiva transformación en espacios elitistas de clubes como Shoom: publicaban un fanzine lleno de textos vitriólicos y de viñetas sarcásticas. El fanzine no duró mucho porque sus responsables pasaron al poco tiempo a ser DJs, responsables de sellos –el famoso Junior Boy’s Own, en el que aparecieron algunos de los primeros singles de Underworld– o productores. Pero ya se habían metido en la escena, y su conocimiento y activismo tendría sus frutos.
En 1990, Andrew Weatherall ya estaba asentado entre la primera generación de DJs y productores que empezaban a afilar el emergente sonido house inglés, que se distinguía del americano por una tendencia al barroquismo y a la filigrana, a aplacar el deseo carnal para convertirse en una experiencia que afectaba sobre todo a la piel y al intelecto. Remezcló a My Bloody Valentine y a Happy Mondays, entre otros grupos indies –en plena efervescencia de la movida Madchester–, y su perfil se elevó de manera inmediata en el momento en que recibió el encargo de ayudar a encontrar un sonido más moderno a una banda llamada Primal Scream, que habían publicado un álbum y sonaban como una caricatura de rock americano de los 70.
Seguramente, el peso del periodismo especializado en rock, que ha sido el hegemónico durante años –y seguramente, hasta hoy, al menos en España; no hay más que ver el lamentable tratamiento informativo que se le ha dado a la muerte de Weatherall en la prensa generalista, como si fuera alguien que simplemente pasaba por allí, sin mayor relevancia–; ese peso, decíamos, ha contribuido a que, a lo largo de todo este tiempo, se haya desequilibrado la balanza y se valore a Weatherall, sobre todo, por lo que hizo en Screamadelica. Muchos nos atreveríamos a decir que no es su mejor trabajo, y aún así es un disco extraordinario –posiblemente, como producción, fuera mucho más atrevida y delicada la de su siguiente disco de encargo, el que grabó con la banda de pop cyberdélico One Dove, Morning Dove White (1994)-, pero Screamadelica propició un cambio, y ese cambio ha sido decisivo para el transcurso de la historia. Es un momento bisagra de tal magnitud que no concederle todo el valor sería una falta de respeto.
Básicamente, aquello consistió en el intento de inventar una nueva psicodelia –en la que en vez de LSD había MDMA, y en la que las guitarras embadurnadas de efectos quedaban apartadas por un ejército de sintetizadores y beats líquidos–, y los dos públicos que tenían que reaccionar, el del indie y el raver, lo hicieron en positivo. Aquellos dos bloques estaban condenados a ser enemigos para siempre –incluso dentro de Primal Scream se opusieron en parte al excesivo lifting electrónico–, pero Weatherall se impuso porque era lo que el momento demandaba, no habría otra oportunidad para hacer historia, y así tendió un puente sólido porque el luego han podido cruzar al otro lado The Chemical Brothers, Daft Punk o Massive Attack.
A partir de Screamadelica lo que pasó –y que, seguramente, sea lo más interesante de todo– es que Weatherall emergió con un prestigio de alquimista del estudio de grabación, con un halo comparable al de Phil Spector o George Martin en su época, y tuvo carta blanca para hacer lo que quisiera. Luego hizo el disco de One Dove, pero sobre todo se montó su propia banda, The Sabres of Paradise, una tríada de productores de vanguardia, completada por Jagz Kooner y Gary Burns –que, más tarde, formarían el grupo de ambient house The Aloof–, y que encajaron a la perfección en el momento de ebullición de la IDM y el sonido característico del sello Warp a principios de los 90, cuando se estaba pasando de las pulsaciones graves del bleep a las fantasías futuristas del techno inteligente.
El disco simbólico es Haunted Dancehall (1994) –una nueva reivindicación por parte de Weatherall de la profundidad del dub, en un contexto carnavalesco y a veces medio fantasmal, además de adelantarse en diez años al uso de conceptos como hauntology, lo que a toro pasado le aportó un halo profético–, aunque el tema decisivo apareció en el álbum anterior, Sabresonic (1993): si nos preguntamos qué es la cyberdelia, cómo suena el house progresivo en su mejor expresión, sólo tenemos que escuchar las dos partes de Smokebelch. No hay mejor bucle, no hay mejor arpegio celestial, que el de esta representación sonora de la utopía futurista.
The Sabres of Paradise fue una aventura corta, pero sustanciosa. Weatherall se separó de sus socios y formó equipo en 1995 con un nuevo colaborador, el ingeniero de sonido Keith Tenniswood, y emprendió entonces su verdadero camino al frente del proyecto Two Lone Swordsmen, que era la expansión de lo que habían sido sus ambiciones como empresario discográfico –fundó varios sellos, Sabres of Paradise, Sabrettes y Emissions Audio Output, fallecidos prematuramente, pero con un catálogo de techno de vanguardia, electro y house fungoso que es oro molido–, y también el vehículo para llegar todavía más lejos como alquimista del estudio de grabación. Los discos de Two Lone Swordsmen no tienen la misma aura mítica que los de The Sabres of Paradise, pero hay algunos que, de principio a fin, son mejores que cualquiera de ellos, sobre todo Tiny Reminders (2000), una portentosa exploración de las posibilidades del dub digital –en la línea que había estado investigando un par de años antes el alemán Pole– en colisión con el techno líquido y el electro.
A partir del año 2000, sobre todo, Weatherall entró en su segunda fase como creador, que pasaba no ya por reivindicar el dub y la psicodelia –acontecimientos del pasado que él había actualizado hasta convertirlos en manifiestos futuristas–, sino por adentrarse en nuevos bosques de la nostalgia: el electro de los 80 –sobre todo a través del nuevo sello Rotter’s Golf Club, donde Keith Tenniswood empezó a grabar sus propios discos bajo el nombre de Radioactive Man– y el post-punk. Entre 2000 y 2001 la nostalgia del post-punk no estaba aún activada, pero Weatherall ya fue uno de los primeros en intuir que, después del electroclash –que recuperaba la frivolidad vitriólica de los new romantics y el synth-pop de los 80–, vendría la reivindicación de la parte seria y oscura de la vanguardia pop de la misma época.
Su recopilación Nine O’Clock Drop en Nuphonic –uno de los primeros recopilatorios en la era de Napster concebidos como una playlist histórica, con piezas raras de Dominatrix, Gina X Performance, Chris & Cosey o A Certain Ratio– estaba lleno de rarezas que descubrían un mundo nuevo, antiguo y estimulante a la generación joven. Fue tan importante para la exhumación del post-punk como el eterno culto a Joy Division, el libro Rip it up and Start Again de Simon Reynolds o los discos de LCD Soundsystem. De hecho, si hay alguien que se pueda proclamar heredero natural de Andrew Weatherall, ese es James Murphy.
En 2004 Weatherall dio un paso audaz que sus fans no comprendimos: From the Double Gone Chappel fue un álbum rock, de guitarras, medio siniestro, pesado, post-punkoide, y lo presentó en directo como si fuera una reivindicación de lo gótico. En realidad, fue un signo de los tiempos: una reivindicación de la moda post-punk, pero también un viaje a su propia infancia. Dave Clarke hizo lo mismo con Devil’s Advocate (2003), por ejemplo. Su obsesión por el pasado –que en aquel momento también consistía en pinchar viejos discos de rockabilly de los 50 en los clubes– le había llevado por terrenos que nadie más quería compartir, ya fuera por desconocimiento o por su escasa comercialidad. En realidad, aquel momento lo nos decía Weatherall era que se sentía libre para hacer lo que quisiera, que se había ganado el derecho a ser un verso suelto, o un agente libre.
No menos cierto fue que perdió público y se desenganchó de los acontecimientos de su presente, y que cuando la música de baile se hizo mainstream en Estados Unidos, él había regresado al underground. Pero la vida en el underground puede ser muy cómoda si uno se hace con una parte estable del circuito, y ahí es donde estuvo Weatherall hasta hace poco: pinchando donde le aceptaran, con su música ajena a las modas comerciales, publicando sus discos –ya fuera tirando al dub, al techno o a lo que fuera; el último, Convenanza (2017), es el latido de un corazón jamaicano en el cuerpo de un pionero envejecido del techno– y disfrutando de su merecido prestigio. Al parecer, tuvo que rebajarse el caché y aceptar bolos de segunda categoría para seguir trabajando con regularidad, pero nunca se quiso bajar de las cabinas: su ejemplo pretendía ser claro, y venía a decir que, incluso en un momento en el que se había dado un drástico relevo generacional, los veteranos todavía tenían que aportar mucho a la escena electrónica de clubes.
El hecho de que haya fallecido sólo con 56 años trunca ese propósito. Weatherall no había agotado aún su carrera ni sus posibilidades. Podríamos debatir sobre si lo mejor que pudo dar ya estaba entregado –los dos álbumes de Sabres, los dos mejores de Two Lone Swordsmen, etcétera–, pero de lo que no cabe duda es que aún podía haber hecho mucho más. Tenía el fondo, la intuición y la ambición. Sobre todo, tenía el afán de compartir conocimiento, como cada vez que abría su maleta de discos o, como en aquella lejana ocasión de 2001, cuando se sentó ante una grabadora y se puso a hablar, y sus recuerdos iluminaban los rincones oscuros de la historia. Al fina, lo que pasa es que no se ha ido un músico cualquiera, ni un DJ hábil, o un comentarista. Lo que se ha ido un pionero, un catalizador, un sabio, una excepción a la norma. Un hombre que ayudó a transformar nuestro mundo cuando nadie creía que eso fuera posible.