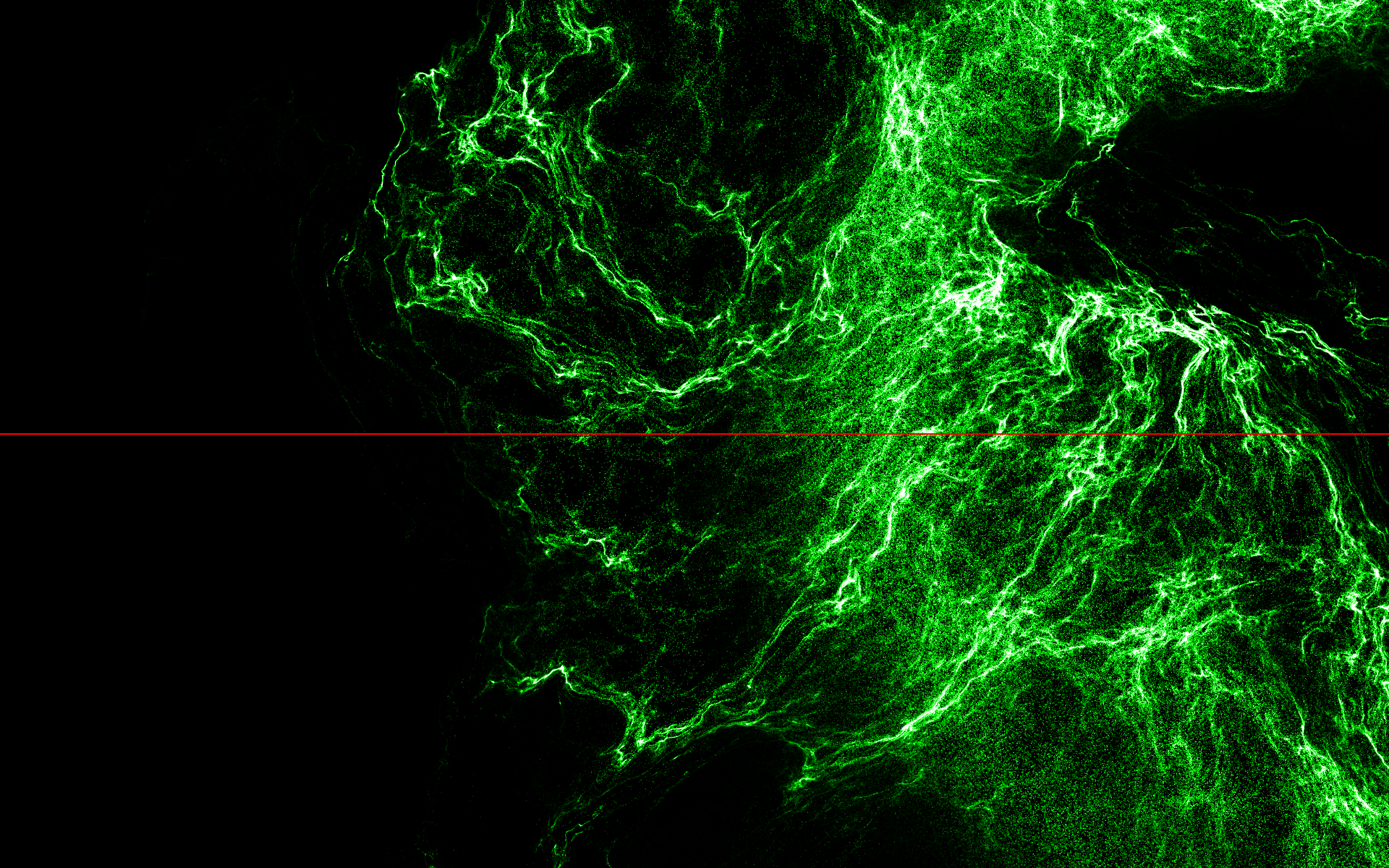El clubbing atraviesa una crisis de identidad sin precedentes, marcada por el cierre de salas, la hegemonía de los festivales y la digitalización del oficio del DJ, mientras la tecnología democratiza a la vez que diluye la experiencia, transformando las pistas en meros escaparates.
Mes a mes, la historia se repite: la noticia del cierre de algún club europeo de tamaño pequeño o mediano —otrora espacio de fiestas legendarias, o inolvidables sesiones para un público reducido de primeras espadas de la electrónica, como fue el caso del berlinés Watergate, desaparecido en 2024— se ha convertido en los últimos años en una triste costumbre. Cientos de salas y clubes con solera en el Viejo Continente echan la persiana para no volver a levantarla, acuciados por problemas financieros derivados no solo de la avaricia de un mercado inmobiliario que, como Atila, arrasa allí donde va, sino también por la evolución tanto en la percepción de la cultura del clubbing propiamente dicha, como en los cambios de los hábitos de consumo de las nuevas generaciones.

La quiebra: el legado post-pandemia
Pero vayamos por partes, porque aunque no fue ayer cuando comenzamos a decir adiós a clubes legendarios y difícilmente sustituibles —ahí está el ejemplo de Plastic People, en Londres—, sí que podemos situar el comienzo del acelerón tras la salida al mundo de nuevo después de la pandemia de la COVID-19 que paralizó al mundo en 2020. Aquel parón, a todas luces extraordinario, fue algo más que un paréntesis: supuso una auténtica fractura en la manera en la que nos relacionamos —también al «salir de fiesta»—, poniendo bajo los focos la fragilidad del ecosistema nocturno y acelerando procesos que ya se encontraban en plena gestación.

En el Reino Unido, según la Night Time Industries Association, casi un tercio de los clubes cerraron desde entonces; en Alemania, incluso Berlín —símbolo mundial del hedonismo— sufre lo que los locales llaman clubsterben, «la muerte de los clubes». España no fue ajena a este fenómeno: la inflación, los alquileres imposibles y el encarecimiento de las licencias —cuando no la imposibilidad de conseguirlas en ciudades como Madrid o Barcelona— han dejado a muchas salas medianas y pequeñas en una especie de limbo, luchando cada fin de semana por sobrevivir en coun ecosistema marcado por la competencia encarnizada y la sobresaturación de oferta parecida. ¿El resultado? Algunas resistieron reinventándose como espacios culturales o híbridos; otras desaparecieron sin dejar rastro.
Pero el punto de fractura no fue solo económico, sino también cultural: la pandemia reconfiguró la relación del público con la noche. El encierro prolongado, la precariedad laboral y la hiperconectividad alteraron las dinámicas de ocio, siendo el club, antes refugio y desahogo, un espacio del que se podría prescindir, perdiendo en parte esa centralidad, ese aura de lugar sagrado de reunión, de comunión. Salir a bailar se volvió lujo o excepción, y lo que antes era ritual se volvió evento instagrameable.
El desplazamiento del ritual: del club al festival

Mientras los pequeños clubes van diciendo adiós uno a uno, un formato se erige como el nuevo centro de gravedad de la música electrónica: el festival. Lo que en los noventa era una excepción, hoy es norma, y desde gigantes como Tomorrowland (Bélgica) o Awakenings (Ámsterdam), hasta propuestas de corte más boutique como Dekmantel, el fenómeno se ha convertido en un ecosistema autosuficiente, con su propio lenguaje visual, sus dinámicas propias y su lógica de consumo, ésta completamente alejada de la experiencia clubbing tradicional.
La idea central tras el éxito de este tipo de eventos masivos —y masificados— responde de manera perfecta a una necesidad contemporánea: la experiencia digital-social total, diseñada para ser fotografiada y compartida en redes. Así, un público más ávido de inmortalizar momentos que de vivir un viaje sensorial alrededor de la música; que busca la postal antes que abandonarse al trance colectivo, ha terminado por desplazar —cuando no invisibilizar— lo que antes era un ritual comunitario, convirtiéndolo en una experiencia reconocible, sistematizada y estetizada.

Y con la festivalización llegó otro fenómeno: la popificación del DJ. Nombres como Peggy Gou, Fred again.. o Charlotte de Witte llenan estadios y festivales como antes lo hacían Madonna o Beyoncé, en un modelo de consumo donde el DJ ya no guía un viaje en calidad de selector y gurú sónico, sino que ofrece un espectáculo ensayado y bien empaquetado, cómodo en su rol de entertainer.
Ahora, los lineups se leen como carteles de headliners, y el público acude más por el nombre de estos que por la música en sí. La sesión, que antes se construía en el anonimato del club, ahora se programa como un concierto: con su escaleta bien marcada, sus picos de atención sincronizados y sus drops milimetrados.La consecuencia más visible de esto es la pérdida de riesgo.
Las programaciones se homogeneizan, las propuestas experimentales —o ajenas a modas o tendencias, pero igualmente interesantes— se relegan a horarios marginales, cuando no dejan de programarse, y el público se vuelve menos curioso. El oyente que antes se dejaba sorprender busca ahora lo familiar, lo que ya ha visto en un reel de Instagram o un vídeo de TikTok. El club, espacio de descubrimiento, se disuelve dentro del algoritmo de la repetición y la homogeneización.
Democratización, demonización y dilución
Si el auge de los festivales ha transformado la forma de vivir la música electrónica, la irrupción y evolución imparable de la tecnología ha hecho lo propio con la manera de crearla, mezclarla y consumirla. Así, la mística detrás del oficio del DJ —el arte de la escucha y la intuición— ha sido reformulada por la inmediatez digital. Hoy, basta un portátil y una controladora para acceder a millones de tracks, hacer beatmatching sin practicar o proyectar una identidad sonora —y visual— en cuestión de minutos.

Esta democratización ha tenido un impacto doble. Por un lado, ha abierto las puertas a una generación de creadores que, sin necesidad de grandes recursos, pueden expresarse y compartir su visión de la música de forma inmediata, prescindiendo de estudios, equipos caros e intermediarios. Por otro, se han diluido los filtros de oficio y profundidad, generando una sobreabundancia de propuestas que rara vez trascienden el impacto efímero de una publicación en redes. La música se produce, se pincha y se olvida con la misma rapidez con la que se desliza una pantalla, y muchos productores han dejado de ser creadores para ser «fabricantes» de tracks cuyo único objetivo es obtener más bolos.
En este sentido, las redes sociales han alterado la propia anatomía del club. Aquel espacio oscuro, anónimo, de aura cuasi mística, pensado para la inmersión sensorial, se ve invadido por la necesidad constante de documentar la vivencia propia. La pista se convierte en escaparate, el DJ en performer y animador, y la fiesta, en material de contenido compartible.

Incluso plataformas que nacieron con espíritu de difusión cultural, como Boiler Room o HÖR Berlin, terminaron contribuyendo a esa estetización de la noche, merced a unos sets pensados para la cámara, para un público consciente de su imagen y para unos DJs que actúan más pensando en el resultado final del streaming que en quienes están allí presentes.
El resultado es una escena donde el gesto importa tanto como el sonido, y donde el valor simbólico de la presencia sustituye al viaje emocional del baile.Pero reducir la transformación tecnológica a una tragedia sería ingenuo. Lo digital también ha permitido que el club trascienda las fronteras físicas, que nuevas escenas se conecten entre sí, que minorías y disidencias encuentren representación y comunidad más allá del territorio. La cuestión no es la herramienta, sino el propósito: cómo usar la tecnología sin que se trague el alma del ritual.
Resistencias desde lo subterráneo
Frente a la homogeneización del circuito global, en los márgenes se tejen nuevas formas de resistencia. Colectivos independientes, sellos autogestionados y fiestas clandestinas reivindican el espíritu original del clubbing: el de la comunidad, la experimentación y la libertad. Lejos de los focos, en naves industriales o en polígonos olvidados, florecen espacios donde el anonimato vuelve a ser refugio, donde el error se celebra y donde la pista recobra su función política.

En ciudades como Berlín, París, Lisboa o Madrid, nuevas generaciones de promotores y DJs devuelven sentido a la palabra underground. No se trata de nostalgia, sino de relectura: de entender la fiesta como acto cultural, no como producto.
En pistas como las de Espacio Perpendicular o LFO (Madrid), El Cubo (León), Danza Prima (Gijón), o en microfestivales autogestionados como Refractor Festival (Madrid) o Feudal Fest (Valladolid), aún se respira riesgo, diversidad y deseo. Allí donde el sonido importa más que el registro, donde no hay cámaras, ni marcas ni patrocinios, la experiencia recupera su poder transformador.

Y es ahí donde el futuro del clubbing podría encontrar su renacimiento. En una época dominada por la visibilidad, bailar sin testigos se convierte en un gesto de resistencia. La autenticidad ya no se mide por la escala, sino por la intensidad; no por el número de seguidores, sino por la verdad de lo vivido.
La fiesta no muere, muta
Quizá la fiesta no esté en peligro de extinción, sino en plena metamorfosis. El club, como toda forma cultural, se adapta, muta y renace en cada generación. Lo que muere es una idea, la del club como centro absoluto de la vida nocturna. Lo que nace es otra: la de comunidades dispersas, híbridas y digitales, que buscan —cada una a su manera— mantener viva la llama.
Porque mientras haya un bajo que retumbe, un cuerpo que se mueva y una multitud que quiera encontrarse en la oscuridad, la fiesta —esa forma ancestral de comunión— seguirá resistiendo. Aunque cambie de rostro, seguirá ahí, recordándonos que el ruido también puede ser una forma de fe.