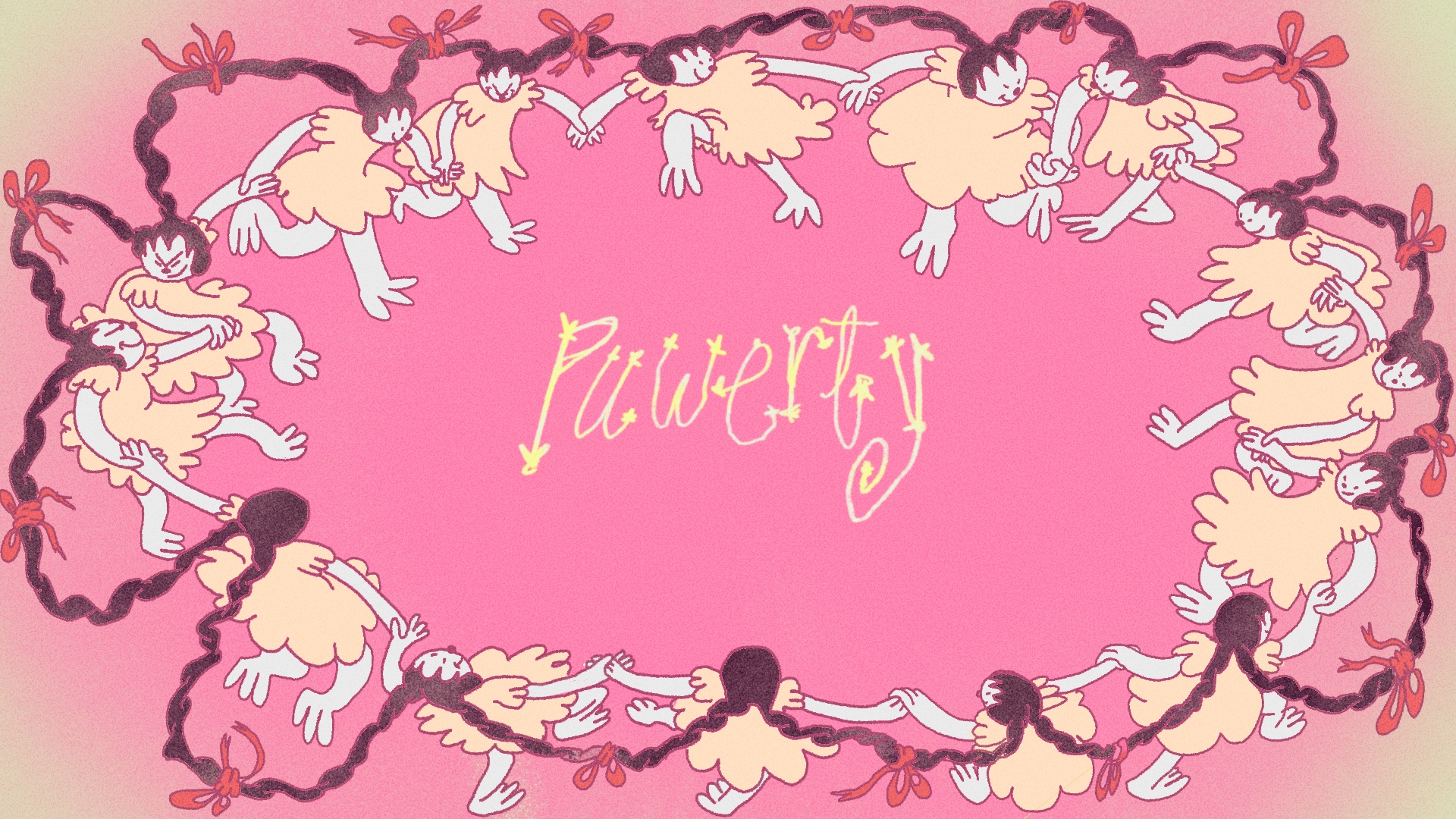Nos guste o no en toda gran historia nocturna existe un pequeño black-out o una serie de detalles irreconciliables entre la narración de distintas personas. Recuerdo la noche en la que varias personas vimos cómo un amigo levitaba, hasta que meses después descubrí una foto en mi teléfono en la que se veían sus pies apoyados sobre el relieve de la pared que acompañaba las escaleras. Recuerdo también cómo traté de ocultarlo durante un año… Ni siquiera por no romper la magia y ser un aguafiestas, sino porque la idea de compartir aquella experiencia perfectamente coherente y que se dio por convención general tenía mucho más valor que el detalle, riguroso o no, en el que se veía el trampantojo. Hay algo relacionado con contar historias y dar sentido a nuestro mundo -interior y exterior- que nos fascina. En primer lugar, porque es una manera de no enloquecer (a poca gente le gusta ser consciente de que no puede llegar a ser consciente de por qué hace las cosas que hace). En segundo lugar, porque cuando contamos historias es para participar de ellas, para incluirnos dentro de una comunidad o conjunto de sujetos que participan de una narrativa, comparten unos códigos y dan sentido a su vida de manera conjunta e intersubjetiva.
Existe un ambiente especial en muchas de las noches que pasamos en raves o en clubs. Ese algo de acontecimiento se siente hasta en las aceras, cuando miramos a las luces nocturnas, a las copas y ramas de los árboles agitándose de forma sugerente. Esa sensación de apertura del campo de posibilidad, del campo de goce, está perfectamente recogida en el corto que abre la exposición “You Got To Get In To Get Out. El continuo sonoro que nunca acaba.”, comisariada por Carolina Jiménez y Sonia Fernández-Pan en La Casa Encendida desde hace ya prácticamente dos meses y hasta enero. Dicho corto, “Nightlife” de Cyprien Gaillard, es el primer paso dentro de un recorrido que incluye cuatro salas, una película (la mítica “The Last Angel of History” de John Akomfrah), múltiples conciertos y performances e incluso un libro con ensayos –que no un catálogo- sobre la historia y la posición actual del Techno y la cultura de baile en el capitalismo avanzado. ¿Hay alguna otra forma de contarnos la historia de la noche y de la música de baile que no sea la que ya conocemos? ¿Hay alguna manera de dar voz a quienes no la han tenido? La exposición lanza esta pregunta descentralizadora y da alguna que otra respuesta –no siempre del todo conciliable- a ella. Lo hace a través de una serie de propuestas que tratan de alejar -no así en cierto modo el documental, o el video ensayo- la atención en el techno de la narrativa y de la coherencia o de los clásicos clichés (los tres de Belleville, la constante y lineal evolución y subdivisión de los géneros); para ver que queda.

¿Y qué queda si quitamos a los que están en el centro de cualquier historia? Pues todos lo demás. Ni cronistas ni protagonistas, los aparentemente irrelevantes espectadores, bailarines o trabajadores parte-lomos que, sin ser los fundadores de nada, permitieron que aquellas escenas y eventos tuviesen lugar. En este “Continuo sonoro que nunca acaba” pues, se intenta generar un nuevo espacio, un espacio para la memoria sensitiva por así decirlo (instalaciones con objetos que veríamos de fiesta, instalaciones con luces que generan sincronías y diacronías y se graban sobre nuestra retina) que habla sin hablar; como aquellas personas que siempre estuvieron allí. ¿Es esto posible? Pues en parte sí. Es posible porque de hecho sucede en la exposición, entre escombros de una rave o una sensación de sequedad que no apartan ni seis litros de agua; es posible recordando el apretón en la cola porque te está pegando algo, pero prefieres esperar a entrar… Es posible porque efectivamente, el cuerpo tiene un código propio, ese que intuimos cuando vemos los árboles movientes de Gaillard, o sentimos el subiduki revuelvetripas y cercano a la euforia cuando estamos de camino a una TAZ; esa compulsión de repetición ante una experiencia que sentimos a modo de Úroboros; como infinitamente repetida pero irrepetiblemente nuestra/nueva.
“You Got to Get In To Get Out” es una exposición que, efectivamente, habla en bastantes ocasiones de forma somática, o sea sin hablar. Y ese es un acierto extraordinario y certero. ¿Cuál es su problema, pues? Que sigue siendo una exposición, por lo que también habla hablando. Dice Sonia Fernández-Pan en su ensayo del libro ad hoc para la muestra: “la cultura de baile es el enésimo enredo de naturaleza y cultura” (p.199) y no le falta razón. El problema viene entonces cuando hacemos de ella una cosa demasiado cultural o, por otro lado, cuando tratamos de naturalizarla completamente. El primer caso es el palmario e inevitable de la exposición: ¿Cómo no institucionalizar algo que estás presentando en un centro cultural? ¿Cómo no intelectualizarlo y convertirlo en un fetiche alejado de la realidad experiencial de lo que acontece? La exhibición responde a esta pregunta con tino constantemente, a través de los objetos y obras que nos presenta, pero sigue teniendo sus cartelas-especulativas, sus textos y sus folletos. Y esos folletos y diversos papeles, los que siempre forman parte del mundo del arte como institución atrofiadora, parecen en ocasiones querer presentar las obras como lo que no son; objetos teóricos. La cuestión es hasta qué punto, una vez presentada la exposición como un acto háptico y físico, -mucho más que documental y reflexivo- merece la pena decir las cosas a sus espectadores; explicar una vez más de forma paternalista y a la vez casi avergonzada, lo que significa la cultura de baile.
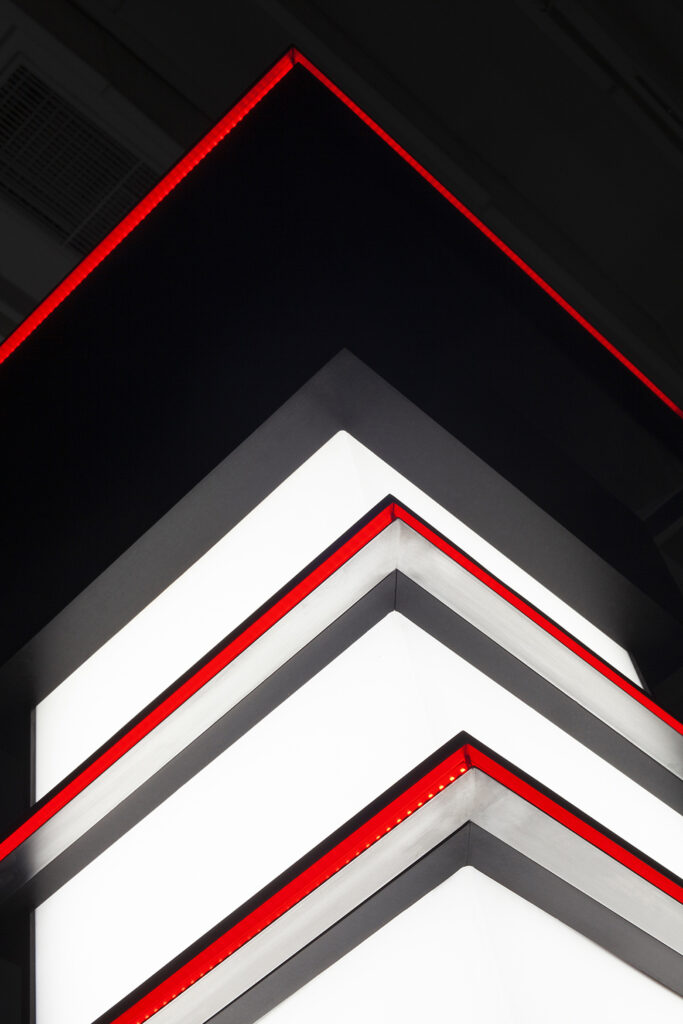
«Nuestra pulsión comunicativa y nuestros hábitos de escucha musical viajan todavía por rutas coloniales de navegación» (p.198). Y seguimos citando a Fernández Pan. Valdría la pena preguntarnos hasta qué punto los hábitos de comunicación y escucha no son acaso necesariamente y en sí mismos actos de dominación, sistemas de diferenciación y de colonización. Hay algo inevitablemente apropiacionista en la escucha, algo originalmente egoísta en la expresión de un yo (que le pregunten si no al pesado de Schopenhauer). Personalmente, no puedo imaginar una forma en la que expresarse del modo en el que se hace en las cartelas de “You Got To Get In to Get Out” o en el propio -e interesantísimo- libro de la exposición no genere, necesariamente, esos puntos de vista irreconciliables para una historia que mencionábamos al comienzo de este texto y que también destaca Carolina Jiménez al introducir la colección. Siendo público, bailarines o currantes, seguimos generando historias, intrahistorias y metanarrativas, que, como sabemos desde hace décadas, disuelven la narrativa centralizada y unívoca que viene dada por la Historia con mayúsculas. ¿Cómo requieren entonces ser contadas estas, nuestras historias? Se forma aquí otro círculo vicioso, pues para ser contadas han de ser narradas, pero para ser narradas han de acoplarse a los códigos de sentido a los que tratan de superar. Esta aparición sincrónica de mil voces, que es en verdad la que está idealmente representada en la exposición, es en verdad una anulación de la voz. Pues el acontecimiento de la cultura de baile, el acto de una noche ideal como presente extendido que funciona sin protención ni recuerdo, es en sí mismo un secreto; algo inmemorial. Y es en la posibilidad de esa anti-alusión donde se abre el campo de la supuesta libertad y emancipación que se le atribuye potencialmente a la pista de baile.
Por eso queríamos titular -y el uso del mayestático nos conviene especialmente- este texto como “El Naufragio de la Narrativa del Techno”, porque todo recorrido o ruta histórica tiene algo de ruta colonial o como decía el majete de Walter Benjamin: “no hay documento de cultura que no sea, al tiempo, de barbarie”. Y esto no funciona sólo a nivel de occidentalismo, europeísmo y las narrativas homogeneizadoras del mercado. En su ensayo para el libro, Gavilán Rayna Russom lo describe perfectamente: el capitalismo avanzado diferencia y diversifica cualquier forma de expresión; generando nichos de mercado que quedan adscritos a códigos separados definitivamente de la experiencia cultural o identitaria de la que provenían. Es esta una de las bases de nuestro tiempo: el buffet libre del gusto y la identidad, en el que cada cual escoge “con total libertad” los símbolos con los que se identifica, rechazando –aparentemente- además la posibilidad de comprender otros. La gracia de esta mecánica de diferenciación negativa es que la base de todas estas experiencias supuestamente diferentes es la misma, y es la propia estructura estandarizada propuesta por el capitalismo para construir cualquier forma de identificación y comprensión dentro de matrices de sentido. Pero la gracia de la música techno y su experiencia es que huye de estas categorías al igual que cualquier artista de su high-class huye de cualquier catalogación. La experiencia simbólica convencional de las diferencias culturales, de las narrativas colectivas no puede sintetizar de forma convincente dicha experiencia imprecisable. Volvemos al ensayo de Fernández Pan: «El potencial transformador [de la pista de baile] no está en el hedonismo, sino en la dimensión fluida de una solidaridad distribuida que se produce gracias a un sentimiento impreciso de pertenencia”. Y es esa imprecisión la que hay que destacar dentro de la experiencia con la música de baile. No para ser vagos, perezosos e inconsecuentes en nuestras narrativas, sino para reconocer que es precisamente lo que queda sin decir, el compromiso con algo que no todos y todas podemos convenir, lo que genera la misma posibilidad de que estos espacios resulten tan rompedores y fascinantes.

Tara Rodgers nos recuerda que la pista de baile es un espacio efímero y que nos pone en contacto con lo efímero de la vida. Esta perspectiva de la pista de baile como una terapia de choque también nos parece harto interesante. Como el carnaval permanente de nuestro tiempo, la cultura de baile resulta una vía de respuesta y recalcitración de las imágenes de nuestro presente y como tal, ni siempre es un espacio utópico, ni inclusivo, ni seguro. Creo que nadie sería tan naif de considerar estos espacios como inherentemente positivos. Miguel Ángel del Ser habla de algo parecido al decir que tenemos cierto tribalismo y primitivismo a la hora de relacionarlos con el club. Lo que parece que sucede es precisamente que esta función salvaje o híper-desinhibida que facilita y proporciona la cultura de baile, tiende hacia la absoluta naturalización (asilvestramiento) que antes hemos destacado como negativa de dicha cultura. Y la realidad es que, en el salvajismo, en la ciega violencia de lo natural no hay nada demasiado constructivo para las comunidades por venir. Por eso, al igual que los ritos ancestrales y afro-originales que tanto se destacan en dichos grupos, hay que tener en cuenta y trabajar por la construcción especulativa de estos espacios; pero (y sentimos ser greco-latinos) con moderación; sin caer en un devaneo entre hybris opuestas.
Cabe aquí entonces hacer una pequeña apostilla. Creo que era Burroughs el que tonteaba con la idea de que el lenguaje era una tecnología alienígena que había sido introducida en la especie humana. Luego fueron los aceleracioncitas quienes hablaron del capitalismo y sus formas de organización como una especie de sofisticación de un lenguaje introducida igualmente de forma artificial en nuestra cultura. Esta invención de colgados inflados a anfetaminas abre, aunque no lo parezca, cauces interesantes en esta conversación sobre la cultura de baile. Si el lenguaje hegemónico impide la representación ideal de la Historia del techno, lo hace porque la separa y clasifica, lo hace porque la pone al servicio de un telos y le da una coherencia y una linealidad totales. Del mismo modo, si el capitalismo avanzado y la comercialización impiden este mismo encuentro entre los oyentes y las culturas que consumen, es porque las llenan de discontinuidades y las separan de su contenido “ancestralmente relevante”; bloqueando su comprensión y lo que es más importante; su reconocimiento. No sé si se empieza a ver el truco: son el capitalismo (instituciones, mercados, salas) y el lenguaje (revistas, narrativas, cronistas, entrevistas, ensayos) quienes al mismo tiempo que posibilitan la visibilización de ciertos fenómenos los introducen automáticamente en contextos que impiden completa o parcialmente su potencial revolucionario. Estas dos tecnologías, cada vez más indiscernibles posibilitan y a la vez impiden las cosas que busca “You Got To Get In to Get Out” extraer (término muy capitalista-colonial) de la cultura de baile; otras narrativas. Porque no es una imagen apropiable y comercializable lo que se pretende obtener; pero si sólo se destaca la medida somática -como en el texto de Sergi Botella-, los límites de la sensibilidad quedan inhibidos por los de la propia comprensión. Dicho de otro modo: si no tenemos esos textos, esa documentación y esas explicaciones, hay algo que también parece quedar enajenado; de eso va un tanto la exposición.
Y es en este sentido en el que la dialéctica del “Continuo Sonoro que Nunca Acaba” resulta muy oportuna. Como un pequeño cosmos, despliega ambas partes, pero intenta destacar la que normalmente aparece denostada y cuando utiliza la especulación lo hace igualmente en favor de esa narrativa-no-narrable. ¿Qué queda al final de todo este intento de re-mitificación? Como en el ejemplo personal de arriba del todo, algo prácticamente imposible de realizar. Aunque mi amigo no estuviese levitando, en la foto estaba extraordinariamente colocado, a altas horas de la madrugada, de pie sobre una plataforma que apenas tenía dos o tres centímetros de ancho; su equilibrio era igual de inexplicable que su levitación. Y es ese intento de armonizarse en la absoluta desestabilización lo que representa la cultura de baile; o ese querer bailar siguiendo un beat absolutamente desenfrenado. A veces, acontece el milagro. Y la pesquisa de esos instantes i-rrepetibles e inmemoriales es uno de los grandes fundamentos del baile y de la noche. Memorable y dudoso simultáneamente, lo que nuestro cuerpo ha vivido está ahí. Su lengua, de momento, nos es bastante ininteligible (aunque la ideología new age insista de forma febril que no); pero siempre que nos congregamos en ciertos espacios y en torno a ciertos objetos, parece hablarnos.