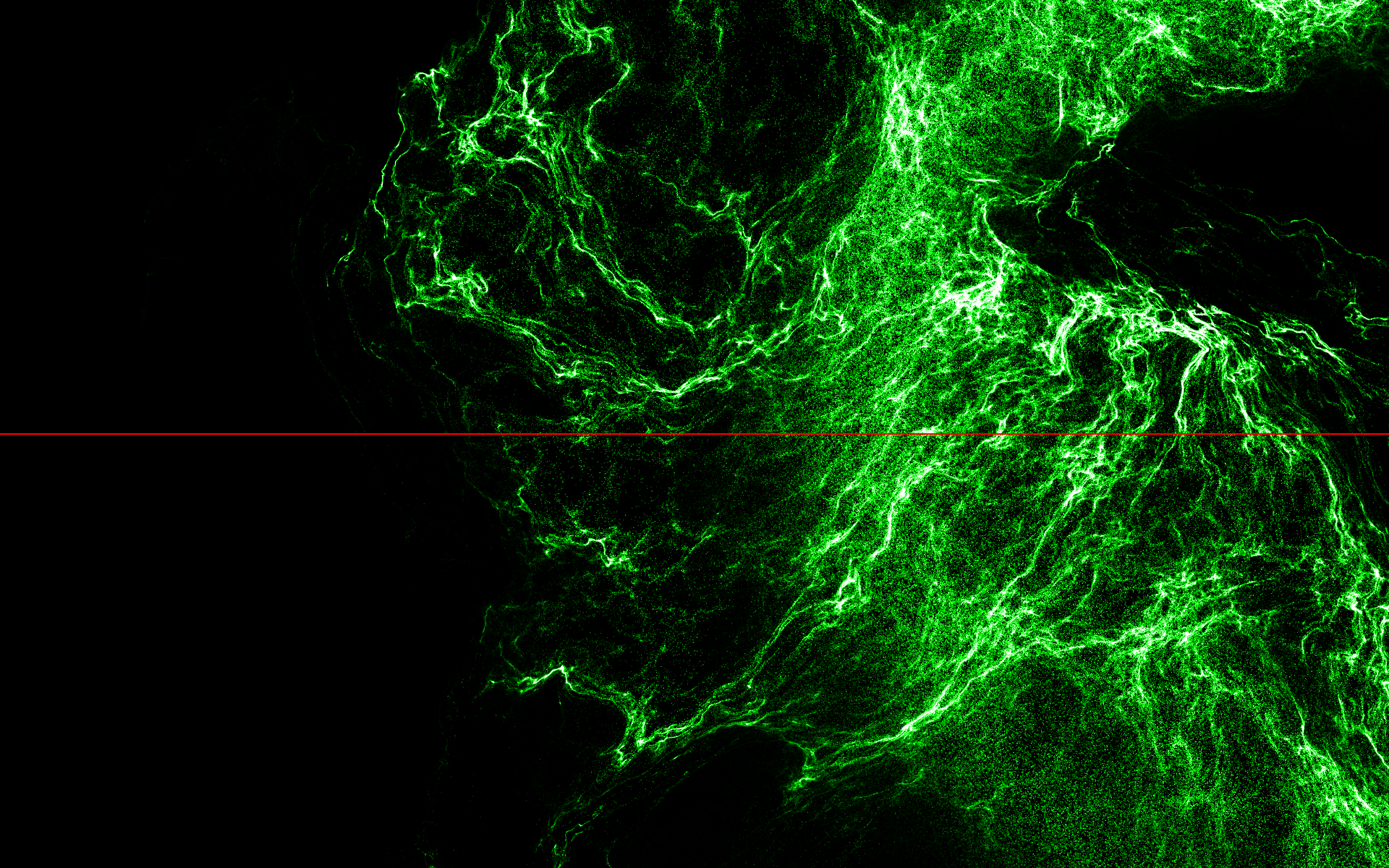A medida que se multiplican los artículos en la prensa especializada sobre el renovado interés del público por el ambient, surgen también voces críticas que dicen que el ambient ya no es lo que era. Pero, ¿cómo puede deformarse una música que no tiene forma?
El cauce de la música electrónica es amplísimo, y eso tiene algo indiscutiblemente bueno: como cabe todo el mundo –desde el esnob que sólo admite como verdadero pionero de esta historia a Karlheinz Stockhausen hasta el adolescente americano que acaba de descubrir el house gracias a un sample de Kanye West–, también hay espacio suficiente para crearse una parcela propia en la que sentirte estratégicamente alejado de todo el ruido y seguir tu sendero, preferiblemente el de la mano izquierda, como recomienda la filosofía oriental.
Durante mucho tiempo, esa zona borrosa y reconfortante ha sido, al menos para quien esto escribe, aquello que llamamos ambient. El ambient es una de las etiquetas o categorizaciones –y lo expreso así porque no sé exactamente si es realmente un género o una categoría– más flexibles y, por tanto, difíciles de precisar, de todo el espectro de la tecnología aplicada a la música. Tan flexible es que, mientras cuesta encontrar un techno que sea puramente acústico –se puede, pero no tendría mucho sentido–, existe una enorme cantidad de música ambiental que no es en absoluto electrónica, y que sin embargo está entre lo mejor del asunto –por ejemplo, Become Ocean (2014), la pieza orquestal de John Luther Adams que suena como una elegía triste por el deshielo del polo norte, o una transcripción al piano de Music for Airports (1976) de Brian Eno–. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años es que el ambient puede adoptar muchas formas, colores y texturas, y que es precisamente en esa libertad absoluta que otorga la etiqueta donde se producen los grandes acontecimientos y las sorpresas. Porque si hay un espacio sin reglas, ese es el del ambient.
Stop intensos
Por supuesto, hay diferentes tipos de ambient –que se identifican por su intención, por su textura, por su densidad, incluso por la existencia o no de discurso teórico detrás; más tarde iremos a eso, siga leyendo, por favor–, pero lo que nunca se nos había pasado por la cabeza era sentenciar que sólo había un tipo de ambient y una sola manera de acercarse a él. Todo esto viene a colación porque una de las tormentas del mes pasado –una tormenta en un vaso de agua, una tormenta de mierda, nada que ver con Gloria, pero no nos interesa su intensidad, sino la idea de fondo– ha sacado a la luz una tribu que sospechábamos que estaba ahí, pero que no se manifestaba demasiado, y a la que podemos llamar ‘los intensitos del ambient’.
Los intensitos del ambient son una ramificación de esa categoría de gente que encontramos en todos los espacios imaginables y que no hacen más que decirnos lo que está bien y lo que está mal, cómo debemos actuar y qué debemos pensar, los que intentan corregirnos en nuestras conductas que ellos creen equivocadas. Ese moralismo se ha extendido por todas partes y consiste en decirte por qué pelas mal las naranjas, cómo debes poner exactamente la lavadora porque malgastas agua, a qué marcas deberías comprar sus productos y qué películas tienes que ver. No se trata de un ejercicio crítico –que consiste en analizar, valorar y discutir acerca de productos culturales, con partes equilibradas de reflexión y polémica para intentar llegar a un consenso–, sino de una imposición blanda: esto no es así, lo haces mal, deberías ser más de esta manera, revisa tus pensamientos, haz el ejercicio de deconstruirte. El discurso de lo tóxico llevado hasta el mismo hecho de quererte mortificar hasta cuando quieres comerte una hamburguesa de McDonalds porque has tenido un día de mierda.
Y esto está pasando también con el ambient. Empiezan a salir voces que dicen que el ambient que se hace hoy está mal, que eso ya no es ambient, voces nostálgicas –o defensoras de su parcela– que intentan definir unos marcos y unos límites a, precisamente, el único segmento de la creación electrónica que se diferenciaba del resto por no tenerlos. Una vez entras en el ambient, todo es campo. En varios años de consumo habitual de este tipo de música, la verdad, nunca me había encontrado esos prejuicios. Sí que era un discurso que estaba en el ADN del hip-hop –es decir, lo que es y lo que no es “real”– y en el del rock –lo que es y lo que no es “auténtico”–, está claramente instalado en la crítica del folk y ni qué decir tiene que en la del flamenco, donde encontramos continuamente una policía moral que hace enmiendas a la totalidad y que le niega, por ejemplo a Rosalía, la posibilidad de expresarse por soleares, si le da la gana, porque hay un código que limita el acceso a indeseables. Por supuesto, ese moralismo es central en la música clásica, pero incluso ahí, donde el dogma estaba grabado en placas de mármol, también han empezado a asomar grietas –por una de las cuales, por cierto, lleva tiempo filtrándose el ambient–. Pero el ambient no tenía esos conflictos, porque sería como decirle al aire contaminado de Pekín que no es aire –evidentemente lo es, aunque sea irrespirable y canceroso–. La escena ambient tenía la virtud de ser amplia, líquida y profunda como el mar.
Breve actualidad de la policía moral del ambient
¿Qué ha pasado? En realidad no ha pasado gran cosa, pero nos llama la atención que dos de los artistas ambient que más admiramos hayan volcado en las últimas semanas comentarios sentenciosos en los que se sobreentiende –o se entiende claramente– que estamos haciendo el ambient mal. El 29 de enero, Leyland Kirby, que mantiene un perfil bajo en Twitter y que sólo escribe muy de uvas a peras, publicó un aforismo, basado en el título de su mejor disco, que rezaba: “Sadly, the ambient is no longer what it was” [Por desgracia, el ambient ya no es lo que era]. Aquello se interpretó como una crítica a la lista de “Los mejores lanzamientos ambient de 2019” que publicó la plataforma Bandcamp, en la que destacaban como lo más destacado del año discos de Rafael Anton Irisarri, Uboa, Tim Hecker, ana roxanne o Slow Meadow. El tema de fondo sería este: aparte de ser una lista corta y poco representativa, estaba llena de matices que no encajaban con la noción más ortodoxa de ambient –que la hay–, y que la zona se había poblado de gente que viene del vaporwave, del circuit bending, del techno y, esto sería quizá lo más conflictivo, de la actual reivindicación del muzak.
En realidad, el tema de fondo es otro. Aparte de que pensar que “el ambient ya no es ambient” es una inconsistencia –porque, ¿qué es el ambient? Han pasado más de 40 años y muchos aún no lo sabemos, y es precisamente por eso por lo que nos sigue gustando–, la idea más profunda que exhibe esta pequeña polémica implica que hay gente nueva (gente joven) que ya no sabe lo que es el ambient porque han llegado tarde y no se enteran. Es decir, un giro nuevo a la conexión entre música electrónica y memoria de la que hablábamos hace unos días, y que implica que hay rapaces que nunca han escuchado Music for Airports, o que no saben quién fue Pete Namlook, o que confunde ambient con muzak, y que le da igual porque, en su ignorancia, te hacen pasar por ambient algo que se parece mucho a un disco de new age francesa de los años 80. Lo que más molesta es que, sin que nadie lo hubiera previsto hace un tiempo, en los últimos meses el ambient se ha vuelto cool, una cosa un poco hipster, con playlists específicas en Spotify y cobertura en medios tan poco ambient como Vice. Y, por supuesto, esa gente no sabe de lo que habla.
El ambient está de moda: cómo hemos llegado aquí
Precisamente, Vice publicaba en diciembre su lista de los mejores discos ambient de 2019, 37 en total. Es una lista estupenda que, además de que sirve para ponerse al día con cosas que se te pasaron por alto –y en estos tiempos, ya se sabe, se nos pasan por alto muchas cosas, no hay quien dé abasto–, tiene una serie de aciertos innegables, como situar en esa clasificación al tremendo Ecstatic Computation de Caterina Barbieri –el mejor disco del año que no ha aparecido demasiado en las listas de lo mejor del año–, o el Oneknowing de Lena Raine, la banda sonora de un videojuego que entraría dentro de la categoría de ambient-pop, o incluso j-pop con tratamiento planeador de guitarras. Hay buenos nombres en esa lista que dan una visión muy amplia del ambient moderno, desde exploradores clásicos de texturas orgánicas –Fennesz, Oren Ambarchi– o nuevas voces del vaporwave o de la drone music –y, en ese sentido, podemos lamentar que no esté en la lista el Xie Xie de Celer, aunque igual sería mucho pedir–. También está sucediendo últimamente que el ambient, en su categorización más amplia, vuelve a ser una sustancia codiciada por marcas, corporaciones o incluso instalaciones hipsters, como el hotel boutique Sister City de Nueva York, que en los dos últimos años ha encargado a Juliana Barwick (2019) y Björk (2020) que compongan, con la ayuda de inteligencia artificial, la música decorativa para para los pasillos y el lobby del complejo, en lo que es una actualización interesantísima del denostado concepto de muzak, o de música de ascensor.
Sobre este asunto, la popularización del ambient entre un público nuevo, trataba un artículo publicado en The Guardian el 3 de enero, bajo el título de Lost in Muzak: how ambient became cool. No es un buen artículo en general, pero tiene la virtud de señalar algunos hechos recientes que demuestran que, aunque sea a una pequeña escala, el ambient disfruta últimamente de un aura más guay que en años anteriores. El artículo, firmado por Lanre Bakare, citaba la antología de música new age japonesa editada en 2019 por Light in the Attic, Kankyo Ongaku –seguramente la reedición más estupenda del año pasado–, que exploraba las estrechas colaboraciones entre los pioneros nipones de la música ambiental y las empresas de publicidad en la década del boom económico, los 80, y se hacía eco de la longevidad de artistas como Brian Eno y Gas, así como de la resurrección artística de veteranos como nuestro Suso Saiz y el italiano Gigi Masin –también podríamos incluir a Laraaji y Suzanne Ciani en esa familia–, que han encontrado en el renovado despertar del interés por el ambient una oportunidad para trabajar de nuevo, y hacer llegar su música a una nueva generación.
Al irlandés Donnacha Costello no le gustó el artículo de The Guardian, y así lo dijo en Twitter, un poco en la línea de Leyland Kirby. El mensaje, insistimos, se resumen en esta idea: esto no es ambient, este no es el público del ambient, esta no es manera de difundir el ambient, porque no podemos mezclar lo que es puramente concepto ambiental con textura ambiental, la primera categoría es más elevada que la segunda, que fundamentalmente es basura.
El ambient y las puertas del campo
Y precisamente, lo que más me interesa del ambient en 2020 es precisamente lo contrario a esa tesis. Que el ambient, como un universo inflacionario, no deje nunca de extender su superficie. Hace muchos años, nos esforzábamos mucho por explicar la distinción entre ambient y new age: el ambient, decíamos, tiene un concepto detrás, es música que suena de fondo pero que puedes (y quizá) debes ignorar, no tiene una función, es como una obra de arte –es música de museo–, y por tanto es más intelectualmente respetable, mientras que la new age es música para dormir, para practicar yoga, una mierda para hippies. Luego llegaron The KLF y The Orb y al ambient le pusimos beats de house, y eso sí era ambient de verdad porque tenía carga conceptual y filo, porque era el reverso relajado de la explosión rave.
Pero el ambient es un asunto complicado, y de repente entraron familias como el lowecase –la música que casi no se oye–, los drones, los clicks’n’cuts, el techno de Detroit cuando le quitas los beats y se quedan solo los centrifugados atmosféricos, los interludios del drum’n’bass, la IDM, luego el vaporwave, la hauntology y el aislacionismo. Aún se complicó más la cosa cuando los disidentes de la música clásica empezaron a unir sintetizadores y pentagramas, y también cuando se puso de moda hacerte tu propio sinte modular, y encima componer bandas sonoras de éxito con él, con lo que la familia ambient se ampliaba desde Tangerine Dream en películas de Michael Mann a Oneohtrix Point Never en producciones de Netflix. Y de repente, en ese terreno tan grande, no tenía sentido marginar a nadie y se volvió a abrir la puerta a la new age, y al muzak, y al ambient vocal, y ojalá quepan muchas más cosas.
¿El ambient ya no es lo que era? Podríamos responder como Fernando Fernán Gómez, pero ya hemos utilizado esa palabra dos veces, y no es plan. Pero si el ambient es textura, superficie, expansión y la sensación del infinito flotando en un aura o burbuja que nos envuelve, cuanto más ambient haya, mejor será. Para el ambient en sí, y para nosotros también. Lo que menos necesita la escena es que le delimiten parcelas y le pongan límites los intensitos, que básicamente son protectores de su cortijo con miedo a perder terreno.