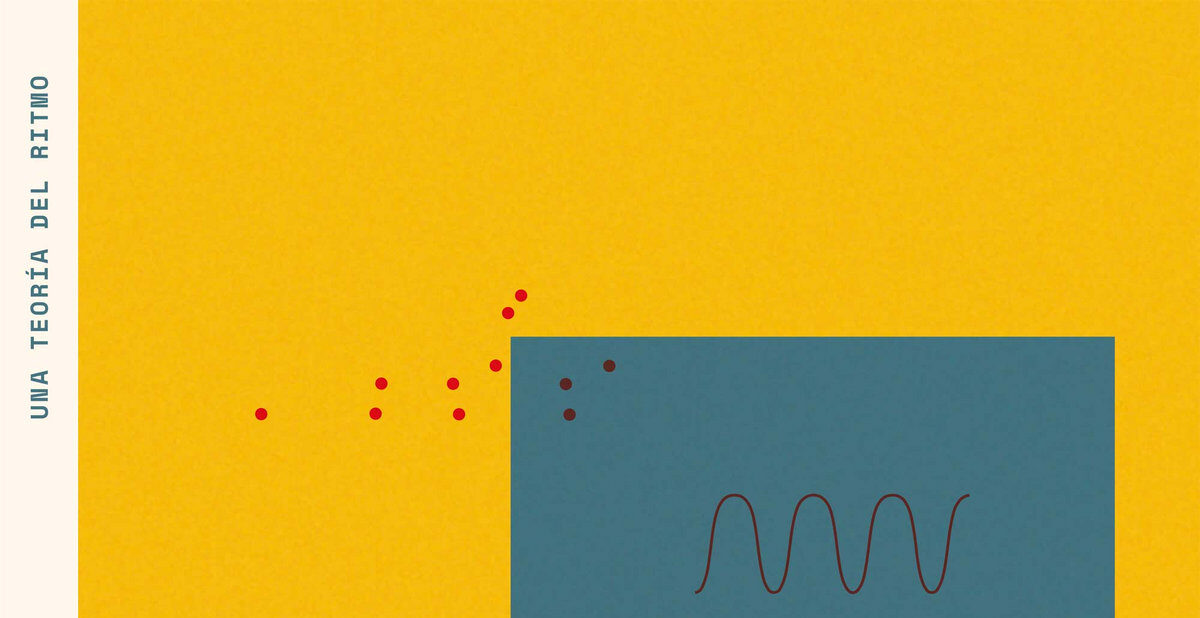Javier Blánquez se ha adentrado en la madriguera que es Rakka, el retorno de Vladislay Delay, y lo tiene claro: cuando lo comercial se vuelve insoportable, hay pocos refugios más fiables que el underground.
En el léxico de la música electrónica hay varias palabras cuyo significado no está del todo claro en la actualidad; sabemos qué vienen a decir, cómo se aplican, de dónde proceden, pero la realidad, en la práctica, te obliga a utilizarlas de otra manera, a veces incluso de una manera espuria. Dicho de otra forma, lo que designan son cosas distintas a las que deberían. Se me ocurre, por ejemplo, la palabra “experimental”. Cuando dices que algo es experimental, en teoría deberías limitar su uso para designar la exploración de áreas desconocidas y aplicar técnicas nuevas. Un experimento –al menos en la ciencia– es la vía para probar (o descartar) una hipótesis, y una hipótesis siempre es, por definición, una idea nueva, incluso audaz. Una ampliación del marco teórico. Una nueva posibilidad.
¿Cuánta música verdaderamente experimental hay en la música de hoy? Si entendemos por experimental hacer un disco de ambient, o sostener un drone durante una hora –que es otra forma de ambient–, o plantear un track de techno con crujidos digitales, bajo en bpms y doble capa de ruido espeso, todo eso es estupendo, seguramente sea un portento sonoro, y con gusto lo añadiría a mi colección privada. Pero técnicamente no es experimental porque todo eso ni es nuevo –es tan antiguo como, por lo menos, medio siglo atrás– ni nos va a sorprender, a menos que desconozcamos los trabajos anteriores en ese sentido, que dado su alcance minoritario, también podría ser.
En los últimos años, por ejemplo, la música verdaderamente experimental que se ha dado en el contexto electrónico sería la que incorpora inteligencia artificial en su modo de creación. Proto, de Holly Herndon, por ejemplo –más allá de la valoración final que le demos al resultado–, parte de un principio experimental de ensayo y error (o acierto): trabaja con una herramienta nueva, adentrándose en un terreno inexplorado, y extrayendo resultados desconocidos en gran medida. A partir de esa iniciativa es cuando la artista fija un primer terreno común para seguir avanzando: caminos que parecen prometedores, otros caminos que parecen vías muertas, consejos para quienes vengan después sobre cómo responder humanamente ante las sugerencias de la IA, etcétera. Se trata, en definitiva, de detectar las zonas inexploradas, adentrarse sin saber qué hay más allá, y volver con resultados. En caso contrario, lo que hacemos es turismo musical.
Hemos estado usando mal el underground
Evidentemente, no vamos a dejar de llamar “experimental” a un disco de ritmos muy abruptos, ni una exposición densa de capas de ambient, ni una bronca de pitidos digitales y todos los derivados de la utilización macarra del software, porque diciendo experimental estamos diciendo otras cosas –a falta, quizá, de una etiqueta que se perciba más clara– como arriesgado, inconformista, valiente, rompedor, minoritario o desafiante ante la norma establecida. Lo cual nos lleva a constatar que hay otra palabra en el léxico de la música electrónica –y perdón por la expresión, no hay intención de parecerse a un artículo clickbait de El País– que utilizamos mal, y esa palabra es “underground”.
¿Qué es el underground? El concepto surge, en el contexto de la cultura de masas –y, en particular, relacionado con las artes plásticas y la explosión del rock en los 70–, para designar un espacio mental en el que uno no se somete ni a la cultura dominante ni a las leyes del mercado. Estar en el underground –o sea, bajo tierra– significa no participar del gusto del público mayoritario, al que le suponemos poca formación o poca curiosidad, y que se queda con lo primero que se le presenta, lo que tiene a la vista, y que normalmente es lo que se le ofrece a partir de los canales principales de difusión: la radio, la televisión, las revistas generalistas, el boca-oreja.
El underground, por tanto, exige un esfuerzo añadido: el primero, el de rechazar activamente el mainstream como un marco creativo indeseable o insatisfactorio, y el segundo, el de buscar allí donde las cosas no están a la vista, rastrear información de acceso más complicado e implicarse en redes de creación mucho más exigentes tanto en lo económico, en lo intelectual y en el plano social. En nuestro marco de pensamiento –hablamos de música electrónica de baile, para no complicar las cosas–, es muy fácil detectar dónde ha estado el mainstream en todo este tiempo: cuando explosionó la EDM a principios de la década anterior, por ejemplo, el underground estaba en el nuevo techno oscuro y pétreo que se urdía en el eje Nueva York-Birmingham-Berlín, o en la activación del viejo house americano de los 90 –que, no por casualidad, ya en su momento se llamó “underground house”, como respuesta al histrionismo del hardcore de las raves–. Estaba también en el vaporwave y en la escena “experimental”; estaba en el nuevo R&B alternativo que planteaba una posibilidad nueva frente al R&B comercial: estaba en muchos frentes. Nunca nos ha sobrado underground.
No es fácil, pero hay que estar ahí
Lo que ocurre con el underground es que nunca es una realidad constante en el tiempo. Permanece el marco –un espacio de resistencia o de protección contra el mainstream–, pero muchas músicas que surgieron en ese espacio, rápidamente, se trasvasan a la esfera comercial. Esto es así porque estar en el underground, salvo para una minoría con las ideas muy claras y un código ético inquebrantable, nunca se entiende como una fase prolongada en la vida artística, sino como un purgatorio que hay que atravesar cuanto antes. A lo largo de los últimos años, si hemos hablado con productores, por muy radicales que sean sus ideas, siempre se percibe un deseo de ir más allá, de prosperar en la vida en paralelo a su crecimiento artístico. Esto no debe censurarse porque es equiparable a todos los aspectos de nuestro día a día: siempre querremos mejorar en nuestro trabajo, ascender, ganar más, tener un mejor lugar donde vivir y darnos algún que otro placer.
Que la forma del underground sea cambiante se debe, por supuesto, a que en su centro siempre hay un movimiento de rechazo, o un núcleo que intenta escapar de su austeridad para llegar a una esfera superior. En escenas que se distinguen por articularse a partir de los escenios –aquel término acuñado por Brian Eno y recuperado hábilmente por Simon Reynolds en su prólogo del libro colectivo Loops 1–, esto es más que evidente. El escenio es ese espacio en el que la genialidad se da en la escena colectiva: no hay individualidades que destaquen por encima del resto, o no de una manera sobresaliente, y los avances se producen a partir de la suma de ideas y la mejora del discurso a partir de aportaciones pequeñas y a veces incluso anónimas.
El techno, el drum’n’bass, el dubstep, el ambient, son escenas donde incluso las personalidades más llamativas han tenido que beber de numerosas ideas ajenas para acabar conformando su individualidad carismática. Este tipo de escenas ofrecen un sonido “social” en el que de vez en cuando surge un hit que, inmediatamente, casi todo el mundo copia porque el hit es lo que te saca de la masa y lo que te distingue. Pero para salir de ahí y perfilarte como individualidad, antes has tenido que participar de un discurso común. Es así como mueren las escenas: cuando en vez de copiarse discretamente entre todos y avanzar en la unidad, lo que se copia es un detalle en especial que diluye la personalidad colectiva. Y las escenas underground, si se destruyen, es sobre todo porque todo el mundo empieza a copiar una fórmula, hasta que el filón se agota.
La necesidad de una cantera para cuando giren las tornas
Sin embargo, el underground sigue siendo un espacio necesario, casi vital. Lo hemos visto estos últimos años, en los que la realidad de la música electrónica se ha visto distorsionada por la irrupción de una escena –grande, amorfa, y sensiblemente alejada del tronco principal que emerge del techno y el house– a la que hemos dado en llamar, a falta de una palabra mejor, de “músicas urbanas”. Como ya hemos dicho aquí alguna vez, no tenemos ningún problema con lo urbano, ni con el autotune, ni con la flexibilización de los ritmos derivados de riddims como el dembow. Que no vayamos a pedir cada día un entrante de dancehall, un plato de reggaetón a la carbonara y de postre tarta de trap no significa que no queramos que esté en la carta del restaurante.
Pero hay un aspecto significativo de esta música vista desde lejos: su aspiración siempre es el mainstream, su vocación es masiva, cuando ha sido experimental ha sido más por accidente que por voluntad activa de ser experimental –esto tampoco es malo; de hecho, muchos grandes acontecimientos se han dado en ese marco involuntario, como la aplicación del autotune a las voces, que es a la expresión vocal lo que el pedal del wah-wah fue a la psicodelia, una revolución tímbrica incuestionable–, y nunca ha querido quedarse bajo la superficie. También, cuando ha sido underground, no ha sido por convicción inicial, sino por indiferencia del mainstream de su momento –hip hop, EDM, pop de radiofórmula–, hasta que su fórmula de éxito ha empezado a ser codiciada por el gran tejido industrial. Pasó lo mismo con el K-Pop. De todos modos, ese afán hiperpopular a muchos se nos hace antipático: cuando ves a gente más interesada en el selfie para Instagram, en ponerse dientes de oro y en pisar alfombras rojas que en sostener una pura ética de trabajo, a veces tienes la sensación de que buscan tu atención no para que les escuches –y compartir contigo su talento–, sino para que les des tu dinero. A veces, el mainstream es una sanguijuela peor que el ministerio de Hacienda.
Es una competencia desleal para muchos artistas que sólo quieren hacer música, y compartirla. Es más, estos últimos años han significado una travesía por el desierto para muchos géneros y artistas que sentían una inclinación estética distinta. Ha sido mucho más difícil producir techno en la última década, y no porque no hubiera las herramientas, ni porque no hubiera público –aunque ha ido menguando–, sino porque el confinamiento en el underground ha sido esta vez forzoso, a veces causado por la coyuntura económica, otras veces por el cambio del gusto colectivo, pero también por asfixia comunicativa. La única manera de salir de ahí no era mejorando el discurso y, poco a poco, creando las condiciones para un alcance mayoritario, sino subvirtiendo la intención: había que pasarse a hacer tribaleo house, coquetear con el trance, cambiar el bombo por más bajo, porque si no te escuchaban los cuatro de siempre. Opciones que, casi siempre, llevaban a configurar un adefesio.
Underground: manual de resistencia
Sin embargo, si no fuera porque el underground, en tanto que espacio mental, siempre ha existido, y ese espacio es un refugio para tiempos difíciles, hoy no tendríamos las condiciones para un recambio. Otra característica de los últimos años es que ese espacio al que llamamos underground también se ha modificado, incluso se ha desplazado “físicamente”, y ha hecho más fácil el hecho de resistir. Quizá no económicamente, puesto que el salto inmediato de la escena minoritaria a otra mayor no era el trasvase directo al mainstream, sino a un lugar en el fondo bastante incómodo al que se ha llamado “middleground”, en el que no eres ni una cosa ni la otra –algo parecido a pasar de la clase trabajadora a una clase media incapaz de subir un nuevo peldaño en la escalera social–. Pero sí la sido a efectos creativos, en la pura sustancia. Tiempo atrás, el underground estaba en los fanzines, en las galerías de arte independientes, en los pequeños sellos, en las salas para tocar de aforo pequeño, en la radio pirata. Muchos de esos canales aún existen, pero se ha añadido un nuevo, que ofrece un marco de exposición enorme para el underground, que es internet. Paradójicamente, es el mismo espacio que también ocupa el mainstream –esta misma mañana, por ejemplo, en Spotify, he pasado de Rosalía a Vladislav Delay sin que se me moviera ni una pestaña–, con la única barrera diferenciadora establecida por las métricas y los algoritmos de recomendación.
Pero como el espacio del underground ha aumentado, eso ha multiplicado sus posibilidades de aguante en tiempos adversos. El esfuerzo individual, la proactividad, siguen siendo necesarios: en YouTube, por ejemplo, el algoritmo no hace más que recomendarme los tutoriales de Jaime Altozano y las nuevas canciones de Bad Bunny –y sí, las he escuchado, y bien, nada que objetar, es pop estupendo que, sin embargo, no sacia mi necesidad de “otra cosa”–, pero difícilmente me va a recomendar a Palms Trax. Si quiero escuchar a Palms Trax, a Caterina Barbieri o M.E.S.H., me lo tengo que trabajar, informarme, bucear por un espacio aún peor señalizado que el viejo undergound basado en escenas locales con sus canales de difusión de más fácil alcance –aunque luego hubiera que pagar un pasta por los discos para escucharlos, mientras que ahora están gratis o a precio asequible en Bandcamp–.
Estos son algunos motivos por los que le concepto “underground” no ha caído en desprestigio, a pesar de que su definición –o su descripción– haya cambiado con el tiempo. En el underground siempre puedes confiar: es ahí donde encuentras las alternativas si las quieres, es ahí donde los inconformistas resisten, es ahí donde encontraremos algo distinto para cuando giren las tornas y dejemos de estar bombardeados insistentemente por el latido urbano –sucederá pronto, todos los signos indican que la fase terminal se acerca–, y donde podremos volver a refugiarnos cuando el mainstream lo ocupe, en vez del reggaetón, el eterno regreso del garage-rock, que seguramente sea algo aún menos deseable. Si no fuera porque ese espacio existe, no tendríamos la oportunidad de escuchar una novedad magnífica como Rakka (Cosmo Rhythmatic, 2020), el regreso del finlandés Vladislav Delay a la producción. En 2014 dejó de hacer música y se vendió todo su equipo; años después, cuando todo el mundo lo había olvidado, quiso regresar, con un discurso techno gélido y rasposo, como una tormenta de hielo en un polo norte sin sol. El disco te deja tan destrozado como una exploración austral sin perros ni reservas de comida. Y existe porque hay un lugar en el que se puede empezar desde cero, y donde quienes buscamos eso podemos encontrarlo.
Ahí, en esa burbuja gigante, seguirá flotando toda la escena experimental, el techno de colmillo afilado, el house carnal y toda la música basada en la derretimiento de las texturas, como si fueran relojes de Dalí; es ahí donde sigue funcionando el laboratorio de conexión entre sonidos de la música electrónica y de la música clásica, y de donde saldrá el pop del futuro, que aún no sabemos cuál es. Es ahí donde sobreviven el ruido extremo y el silencio, el jazz de mañana y quien consiga componer la gran sinfonía del siglo XXI, que aún está por llegar. El underground no existe para la gran mayoría, pero la minoría lo necesitamos como el oxígeno, aunque cada cierto tiempo se ventile y cambie el aire de su interior. La gran fortuna que tenemos es que no sólo el underground es enorme, sino que es más fácilmente accesible y nos podríamos tirar allí por toda la eternidad, como en una biblioteca de Borges. Incluso podríamos quedarnos dentro y no saber que existen, ahí fuera, personas como Taylor Swift, por ejemplo. Y existe, y tendrá larga vida, porque el underground lo sostenemos entre todos.