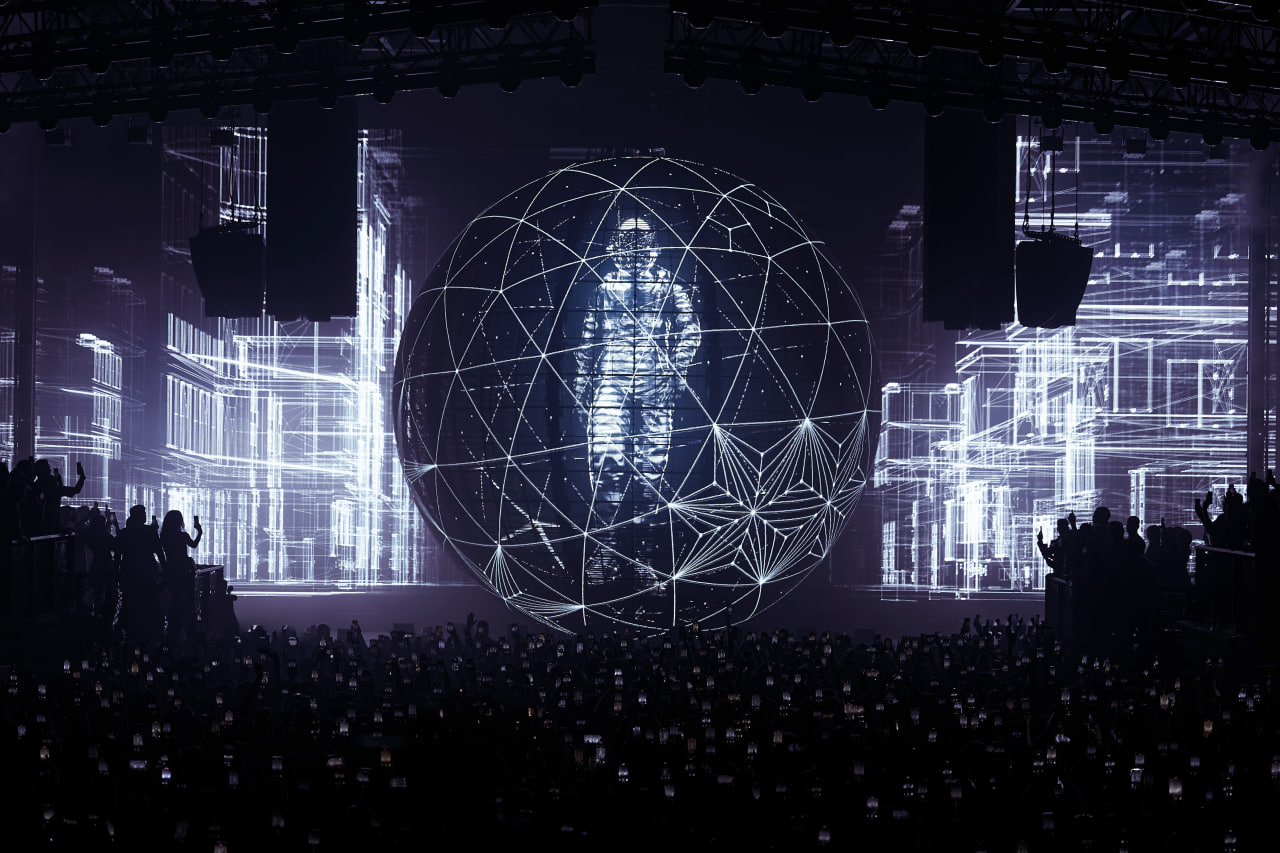El reciente estreno de la segunda temporada de Ugly Delicious, la serie del más punk y macarra de los chefs internacionales, David Chang, le ha servido a Javier Blánquez para llegar a una conclusión: comer es mejor que follar o drogarse.
Comer es uno de los cinco grandes placeres que nos da la vida. Si nos preguntan cuál es el orden de las actividades físicas que más placer le dan al ser humano, una jerarquía avalada por la experiencia colectiva de centenares de generaciones y los testimonios felices de millones de practicantes en todas las culturas, estas serían, por orden: 1. Cagar; 2. Ducharse; 3. Comer; 4. Mear; 5. Rascarse. Si alguien se pregunta por qué no aparece aquí “follar”, la respuesta es fácil: porque follar está sobrevalorado, como jugar al fútbol, y por eso preferimos ver un partido de Champions por la tele, o la nueva entrega de Blacked filmada por Greg Lansky como si fuera una superproducción de HBO, que jugar nosotros el partido o ponernos a empujar en posturas complicadas, porque son actividades que, aunque ayudan a quemar energía y a mejorar la silueta, también te provocan hernias y agujetas. Así que, aunque follar entraría perfectamente en un Top 10, que tampoco vamos a quitarle méritos a la cosa, no puede compararse en absoluto ni con cagar, ni con ducharse, ni con comer. Sólo faltaría.
De esta terna de actividades, las dos primeras son muy privadas y son imbatibles en el recogimiento monacal de nuestro cuarto de baño, pero es la tercera la que funciona mejor en televisión. Por eso, es normal que plataformas de pay-per-view como Netflix tengan un montón de documentales sobre cocina y ninguno sobre el lujo que es poderse dar un agua a diario, o liberar rehenes en la taza. La comida, aunque no podamos alimentarnos con las pulgadas cuadradas de la pantalla de nuestra televisión HD, es un arte ideal para la caja tonta porque cuando se presenta adecuadamente tiene el mismo aplomo estético, la misma solemnidad visual, que una estatua griega; ver los platos de según qué chefs nos provoca la misma sensación de euforia que la velocidad tenía para los futuristas italianas, que preferían un coche de carreras a la Victoria de Samotracia.
Hace tiempo que el documental sobre comida funciona en el mundo audiovisual. En nuestra colección tenemos varios ejemplos, desde la película Jiro. Dreams of sushi, sobre el mayor maestro de sushi del último siglo –un anciano que tiene un restaurante minúsculo en el sótano de la estación del metro de Ginza, en Tokio, y cuyos pedazos de arroz con pescado se ve que son celestiales–, a la serie sobre la historia de elBulli. Es más: en plataformas como Movistar+, HBO y otras compañías que nos suministran la buena mierda que necesitamos para seguir funcionando, han tenido la gentileza de estrenar documentales como el de Albert Adrià, y con un poco de suerte, en algún lugar podremos ver películas míticas sobre comida, como El festín de Babette, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, Pink Flamingos (sólo al final) y Tampopo, que seguramente es la pieza audiovisual más loca que se haya hecho nunca sobre el ramen, cuando en Occidente el único ramen del que teníamos conocimiento era Ramen Mendoza. Pero ha sido entrar Netflix en el juego, y la cosa se ha ido de madre.
También hay que decir que el tema de la gastronomía pop hace tiempo que mueve masas, sobre todo llevado al terreno del espectáculo y el talent show –Masterchef, Pesadilla en la cocina–, pero hay un factor que no suele entrar en juego en ese tipo de programas: no provocan hambre. En el caso de Alberto Chicote, Gordon Ramsay y otros ogros de las cocinas ajenas, la gracia está en ver cómo los restaurantes más cochambrosos están a punto de hundirse en la miseria, gestionados por equipos incompetentes cuya comida haría vomitar de asco hasta a Carpanta, así que el morbo está en alegrarse de la desgracia ajena. Y en concursos como Masterchef o Top Chef, es el pique entre rivales, el vértigo de cocinar en tiempo récord, lo que hace que al público le suba la adrenalina. Pero al menos en el caso de un servidor, ninguno de esos programas nos han hecho querer viajar, o reservar urgentemente en un restaurante.
Pero cuando llegó Chef’s Table a Netflix, cambió el juego. Este documental, del que ya hay seis temporadas, un especial dedicado a la cocina francesa de vanguardia y otra mini-serie de cuatro entregas dedicada a la repostería, es uno de los principales activadores de las glándulas del gusto que jamás hayan pasado por nuestra pantalla de televisión. Chef’s Table es como el perro de Pavlov o el porro de Bob Marley: lo ves y ya te entra hambre. Y eso que la misión de la serie, más que hablar sobre comida, es tratar sobre mentes creativas privilegiadas que crean arte y milagros a partir de los alimentos. Comer en cualquiera de los restaurantes de Chef’s Table nos costaría un riñón, ciertamente: entre los elegidos por ahora, están la Osteria Francescana de Massimo Bottura, el mejor restaurante del mundo, el paraíso de la pasta, que implica viajar a Módena y dejarse un mes de sueldo por un plato de macarrones, o un templo en Corea en el que, para comer, antes hay que entrar de ayudante o a rezar. Hay un restaurante en Suecia que ofrece comida única allí donde no crece nada, y el mejor local de Asia en un rincón apartado de Bangkok. Cierto es que algunos garitos son asequibles, pero por lo general la cosa no baja de 200 euros el cubierto.
Podría decirse que Chef’s Table es un programa snob, y por eso en las últimas semanas nos hemos vuelto ultras militantes de su complemento cerdo, que es Ugly Delicious, seguramente la mejor serie sobre comida que hemos visto, porque trata sobre lo que nos metemos cada día. Creado y conducido por David Chang, algo así como el cocinero más punk de Estados Unidos –un maestro de la fusión asiática con la comida puramente americana, que desprecia al cliente vegetariano, entre otras cosas–, y un obeso de lento maceramiento que, en tanto que responsable de la cadena de restaurantes Momofoku, ha sabido ver que lo que quiere la gente es la comida de siempre, y que sólo una minoría potentada se puede permitir la cocina de vanguardia. Así que Ugly Delicious lo que hace es celebrar la comida de la gente normal: la pizza, el arroz frito, las gambas, los tacos, la pasta rellena… No mentimos cuando decimos que el maldito Chang nos ha hecho ganar unos cuantos kilos este mes, porque cada vez que se termina un capítulo el gesto primero que hacemos no es ir a mear, sino pillar el móvil para pedir pizza o bajar al restaurante chino más cercano.
La factura de Ugly Delicious es tremenda. Chang ya apareció en otro documental de 2011, The Mind of a Chef (primera temporada), donde nos hablaba del ramen, el pincho y el placer de comer alimentos en descomposición, pero en esta nueva serie el nivel es altísimo porque lo hace todo como una gran celebración pop de la comida cerda. Además de que hay cameos de gente famosa, como el cómico Aziz Ansari o David Simon, el creador de The Wire, Ugly Delicious es una mina de restaurantes bastante asequibles en general a los que ir a ponernos tibios cada vez que vayamos de viaje a Estados Unidos, Dinamarca, China o Japón. Hay un momento espectacular en la serie en el que Chang regresa a Tokio, a un restaurante especializado en pollo frito al que iba cuando era joven, y el chef le prepara un pincho delicioso que le obliga a entrar en la cocina a darle un abrazo al realizador de tamaño milagro. Y hay otro en el que, con un colega coreano, van los dos por las calles de Pekín buscando la comida más loca de China: su amigo entra en un restaurante a comer carne de burro, y sale jurando que es lo mejor que ha probado nunca.
Son estos programas, en los que sentimos la envidia de quien se pega un atracón de comida deliciosa y familiar, los que más nos hacen la boca agua. Otro gran lanzamiento de Netflix, Comida para Phil, es parecida a Ugly Delicious en el sentido de que es la comida que nos gusta a todos la que ahí se celebra: el actor Phil Rosenthal se patea ocho ciudades del mundo y le llevan a comer lo mejor en restaurantes de postín y también en la calle; se zampa unos tremendos bocadillos en Saigón y se le saltan las lágrimas comiendo la sopa de fideos tradicional de Chiang Mai, en el norte de Tailandia. Nos dan ganas de ahorrar todo el año comiendo los platos baratos del chino de abajo para luego gastarlo en aviones e ir a repetir la jugada en el sudeste asiático, de donde volveremos con cinco kilos más de sobrepeso, y no precisamente en la maleta.
Queremos más de esa mierda, así que, mientras esperamos, procede una visita al chino de la esquina. Pediremos una sopa de fideos y pan frito.